
Las pelis prefes del
profe
Los apuntes de la alumna
Nadie sabe muy bien qué se hace en
un aula de filosofía. Algunas se presentan con 5 libros en la mesa para una
clase poco apetecible y sin rumbo, otras ocultan el móvil con las pantallas del
ordenador, fingen coger apuntes mientras chismean usando el Whatsapp Web;
aprovechan las horas de docencia para sus proyectos personales, para sus
gestiones particulares, o se sientan en última fila y masterizan sus
habilidades al 2048. Las aulas de filosofía pueden resultar hostiles, la fama
de pedantes y charlatanes no es inmerecida, sobre todo, la ingenua idea de que allí
se engendran filósofas y filósofos, sabias y sabios. Una se sienta en las aulas
de filosofía con la idea de que conocer muy bien a Platón le hará una gran
pensadora. No es del todo errado ese pensamiento, pues Ernesto, gran pensador,
conoce muy bien a Platón. Como profesor, anda regalando ideas, y las alumnas,
como los recolectores de Varda, recogen preguntas de los contenedores de
sabiduría.
En las aulas de filosofía
normalmente solo se interviene para preguntar, porque te has perdido o porque
quieres lucir un par de conocimientos que tienes. Es más común la segunda, la
infinita sabiduría de los profes cohíbe a las alumnas, les bloquea el miedo a demostrar
que no son lo suficiente sabias y que no lo saben todo acerca de la filosofía. Yo
he hecho muchas preguntas que podrían haberme traído la sentencia de inculta,
pues en ellas reconocía ser poco sabia. He hecho muchas preguntas poco sabias a
Ernesto, en el aula, en la biblioteca y por correo, pero todavía no he sido
sentenciada. Alguna vez me ha respondido con poca sabiduría, otras tantas, con
su respuesta provocaba más preguntas. ¿Habría filosofía si nadie tuviera
preguntas? Está claro que no.
Lo mejor que puede recoger una
alumna en las aulas de filosofía es un listado de preguntas sobre su mundo y la
ilusión por comprenderlas. Lo mejor que puede sembrar un docente en las aulas
de filosofía es la curiosidad por seguir haciendo listas de preguntas y la
buena voluntad de dar alguna bibliografía o fuente. Las clases de Ernesto pueden
parecer improvisadas, eso no es del todo cierto —aunque quizás sí lo sean, eso
lo sabrá el profe— lo que sí es seguro es que siempre hay tiempo para las
listas de preguntas que se hacen las personas curiosas al escuchar al profe. No
solo en el aula, también cuando se encuentra en la biblioteca rodeado de libros —quizás a modo de decorado—, o comiendo un bocadillo en el campus, se presta a
ser compañero de discusión de ideas. El viernes 20 el profe no estaba en el
aula, pero seguía siendo profe en la Sala Azcona de la Cineteca, regalando
ideas. Algunas podrán decir que salen más sabias de las clases de Ernesto, no
lo sé, pero lo mejor que he extraído yo de la docencia de Ernesto ha sido mucha
curiosidad y herramientas para seguir haciéndome preguntas.
Ahora sí, toca a escuchar al profe.
Águeda
Rodríguez
[Texto leído (o no) antes de la
proyección de Amanece, que no es poco, en la Cineteca de Madrid, al
término de un ciclo cuatro películas elegidas por Ernesto Castro bajo el membrete
de Naturalmente artificial: ¿Cómo fermentan las imágenes?]
A
los alumnos que hicieron pellas.
A
los alumnos que hicieron bien.
Queridos amigos del moverse y el
saber en la sala:
Al invitarme a hacer la lista de
mis películas preferidas, la Cineteca de Madrid me ha puesto en un singular
aprieto. Se da la circunstancia aciaga de que odio hacer listas y, a la vez, mi
vida no consiste sino en hacer listas, es decir: que lo que odio, por regla de
tres, es mi vida. Como el profesor de Estética que por las tardes soy —no todas
las tardes, afortunadamente, solo algunas; esta tarde esperemos que no— mi
profesión consiste en pasar lista de asistencia a clase, recomendar listas de
bibliografía primaria y secundaria, pedir paguitas y bequitas a cambio de
listas de dudosos méritos académicos, anonimizar y colgar listas de notas en
tablones digitales o no, dármelas de listillo y poner cara de muy listo cuando
alumnos listísimos me preguntan por lo que no sé y estar yo mismo listo para
conceder tutorías y responder a listas de correo a todas horas. Listos y listas
es lo que abunda y sobra en el mundo, o al menos en mi mundo lleno de
ránquines, rapsodias, retahílas, resúmenes, repertorios y rosarios. Aquí va
otra lista, sin embargo, hecha con todo mi amor, con toda mi amistad (φιλία)
por el cine.
¿Cinéfilo? Sí soy, amigos de… Sí
soy amigo del moverse.
Leí con mucho respeto, con gran
temor y temblor Contra la cinefilia, el acerado y acertado ensayito de
don Vicente Monroy, organizador entre otros de este ciclo, y me sentí por
desgracia identificado con esa figura de carnes tristes y mirada cansada que es
el cinéfilo. Huelga decir que don Vicente es también un cinéfilo y, por ende, anda
en el mismo aprieto que yo, sufre el mismo brete de amar y odiar, de estar en
contra y a favor de aquello a lo que buenamente dedica su vida. No nos
engañemos: la razón por la cual yo odio hacer listas, la razón por la cual don
Vicente critica la cinefilia, es la misma por la cual él —me atrevería a decir—
ama el cine y yo leer listas. Su historia, la de la cinefilia, como reza el
subtítulo de su ensayo, es la «historia de un romance exagerado», algo así como
un latín deturpado, solo para iniciados. Pura novelería, pues.
Bibliografía primaria, secundaria y terciaria
Hablando por mí mismo, en vez de
boca ajena, diría que odio hacerlas y amo leerlas —las listas de artefactos
culturales, se entiende: listas de libros, de expos, listas de discos y de
pelis; no de la compra, de la lavandería o de aprobados y suspensos— no tanto
por los títulos que me recuerdan o me descubren —que también, por supuesto—
cuanto por el acceso furtivo, el espionaje secreto que da a la conciencia
artística del enlistador. Leer una lista cultural es casi como mirar por los
agujeros y las cerraduras del alma. Al leer una lista, somos esos ojos abiertos
que se mueven y te siguen desde detrás del cuadro de tus antepasados. En una
implacable aplicación del dicho «Dime con quién vas y te diré quién eres», no
conocemos a alguien a fondo hasta que no leemos sus listas, ni que sea de la
compra o de la lavandería. Llámenlo política de cookies, pero para mí el
partido al que votes me dice menos, te define menos que tu lista de helados
preferidos. ¿Qué es el ser humano, sino una suma de listas? Dio un gran ejemplo
Buñuel, al incluir en sus memorias una lista de amores y odios, entre los
cuales se cuentan: «Me gustan los bastones-espada», «Me gusta el Norte, el frío
y la lluvia», «No me gustan mucho los ciegos» (ya se ve en su cine), «Me gustan
y no me gustan las arañas», «Adoro los pasadizos secretos», «Detesto
mortalmente los banquetes» (nadie lo diría, a juzgar por Viridiana, El
ángel exterminador y El discreto encanto de la burguesía), «Me
arrepiento de haber cazado un poco», «Siento un profundo horror hacia los
sombreros mexicanos», «He adorado a Wagner»,
«Me gustaba la ópera», «Me gustan las culebras y, sobre todo las ratas», etc.
Si yo tuviese que hacer una lista
como la de Buñuel, incluiría a las listas en el ambiguo apartado de lo que odio
y amo a la vez, como él las arañas: odio hacerlas pero amo leerlas y, sobre
todo, tacharlas y quemarlas. He ahí la metalista (la lista de la lista) de la
que tanto han hablado los realistas poscontinentales para demostrar que el
mundo no existe o, si existe, no se puede enlistar.
Debo confesarles que hace años,
cuando me alisté voluntario en las nutridas filas del clasicismo con la risible
pretensión de leerme, verme y oírme todo lo canónico, solo lo canónico y nada
más que lo canónico, so help me God, me imprimí y grapé en buen papel el
palmarés del Premio Nobel de Literatura, la lista de 1000 películas seleccionadas
por Jonathan Rosenbaum, amén del catálogo de la Biblioteca Clásica de la Real
Academia Española, el Top 250 de Sight & Sound, la colección del Cincuenta
Aniversario de Anagrama, las recomendaciones de la Rockdelux para la
década pasada (2010-2019), El canon occidental de Harold Bloom, la
nómina de premiados en los Óscar y en Cannes y otras muchas listas rapiñadas
por internet.
Me imprimí y grapé esas listas para
tener algo que leer, ver u oír en mis tardes tontas (las tardes en que no soy
profesor de Estética, como esperamos no serlo hoy). Si les soy sincero, poner
tics de visto, leído u oído, tachar ítems y puntos, contar recesivamente
cuántos faltaban por ticar y tachar me daba a veces más placer que ver dichas
películas, leer dichos libros u oír dichos discos. Con Rosenbaum cometí la
fatal imprudencia, el imperdonable error de empezar su lista por la mitad,
pillar el siglo fílmico pasado in medias res. Con piratesca
religiosidad, me descargué ilegalmente y vi, en mi pequeño y sucio portátil,
todas y cada una de las fastuosas películas que recomendaba para la década de
1950. Me tragué una cantidad excesiva, un bulímico volumen de musicales con
final feliz y claqué. Comprendí en qué consistía la gloria de los Treinta
Gloriosos. Conocí algo el alma de Rosenbaum y no me cayó tan bien.
Una tarde de otoño, leyendo un
curioso prólogo galeato a una de las «100 mejores novelas en castellano del
siglo XX», según los lectores de un periódico español, por lo visto muy
aficionados a los libros con adaptación cinematográfica (la literatura como
cine para los pobres de imaginación, para quienes se manifestó Cristo), el
prologuista galeato, tremendamente displicente con la obra a prologar, a quien
le han encargado el prólogo porque ha escrito un libro sobre el mismo tema,
libro que no para barras en recomendar[i] por delante y por encima
del prologado, termina invitando al lector a juzgar si esta «es una de las cien
mejores novelas de nuestro siglo XX, aunque todos sepamos que cien novelas
buenas en un siglo quizá sean demasiadas novelas». Pura novelería, otra vez.
Aquella misma tarde de otoño me desafilié, me desalisté del clasicismo y la
cultura canónica. Quemé todas mis listas…[ii]
Primera página de la única lista superviviente del periodo neoclásico y neocanónico del profe,
con algunos —no todos, por imposible— poetas españoles premiados en este
siglo, tachados según se leyeron
Odio hacer listas, igual que odio a
los cotillas, los bombardeos, el nudismo urbano, hacer cola, llegar tarde, los
castillos encantados, las confesiones no solicitadas y las faltas
injustificadas. Por suerte, he mentido: la Cineteca no me invitó a hacer la
lista de mis películas preferidas, sino de aquellas que «hayan sido relevantes
para ti en la configuración de tu sistema de pensamiento» (palabras textuales
de don Luis E. Parés, director de esta casa).
¡Oh no, el sistema!, gritan los
cinéfilos en la sala.
¡Oh sí, el sistema!, gritan los
filósofos en la sala.
Así es, queridos amigos del moverse
y el saber: este es un ciclo de proyecciones sistemáticas. Abandone la sala
quien no esté listo, bien listo y relisto a seguirme hasta el último teorema
especulativo, hasta la enésima tesis dogmática de mi escolástica particular, de
mi sistema de estar por casa (ahora que lo pienso, en este ciclo podríamos
haber proyectado Teorema de Pasolini o Tesis de Amenábar, o algo
de Dogma 95, aún a riesgo de que nadie pillase el metachiste). Pero don Luis y
don Vicente fueron taxativos. Había que elegir cuatro películas y había que
elegirlas bien. En listas más holgadas, como la de Rosenbaum, probablemente
rellenadas a base de becarios, hay hueco para todos los musicales con final
feliz y claqué que se deseen. Aquí no. Me enfrentaba a una alternativa: o bien
pecar de extravagante, dármelas de listillo, elegir rarezas de esas que tanto
gustan a los cinéfilos, consustancialmente cansados al saber que «la carne es
triste» y «ya lo han visto todo», o bien pecar de vago o de ingenuo, hacerme el
tonto o el sueco y elegir clasicazos indiscutibles, tan relevantes para mí como
para cualquiera con dos ojos en la cara. Viendo que la carrera por la extravagancia
está muy reñida, que elegir películas que nunca nadie haya visto suena tan
contradictorio como la locura de pensar las cosas sin nosotros pensándolas, la
locura metafísica de conocer las cosas en sí mismas, más allá de las cosas para
nosotros, no me arrepiento de haber optado por lo ingenuo y lo vago. Entre la
vagancia y la extravagancia, he optado por ser vago, como si hubiese para mí
otra opción… Como si ese no fuese el hábito que hace a mi gremio, como si se
pudiese ser filósofo —profesor, en mi caso, hoy esperemos que no— sin estar
ocioso, sin ser vago.
Los filósofos —yo me excluyo, hoy
como no-profe— que parecen tan sutiles, excéntricos, voluntariosos y
sacrificados cuando tratan sus temas raros, se vuelven ultrabásicos,
elementales, prácticamente neófitos y filisteos cuando han de salir de su
reducido campo y mostrar su cultura para- o extrafilosófica. Los filósofos se
habitúan a ilustrar sus teorías con ejemplos artísticos de mercadillo, cuando
no confusos experimentos mentales, contrafácticos históricos delirantes o la
tan socorrida silla, mesa, vaso o boli a la mano. Ya la propia concepción del
arte y la cultura como un catálogo de ejemplos, mitos, casos de estudio o
mentiras nobles para ilustrar, aclarar y divulgar teorías demasiado abstrusas,
que no se entienden por sí solas, indica lo subidito que lo tienen, lo mucho
que se lo creen, lo vagos que son —que somos, me vuelvo a incluir— los
filósofos.
Vagamente, pues, he elegido cuatro
películas que no ilustran ni aclaran ni divulgan mi sistema, más que nada
porque no lo tengo o, en otras palabras: está en marcha, en proceso…[iii] Por si fuera poco, el
cuatro es uno de los números menos filosóficos que conozco. Incontables son los
filósofos monistas y dualistas, no digamos ya los locos de remate por el siete
o por el tres y sus neoplatónicos múltiplos, pero teorías filosóficas basadas
en el cuatro… ¡Vamos a ver! Ahora solo me vienen a la mente la cuaternidad
heideggeriana, los cuatro elementos de Empédocles, los cuatro sólidos regulares
de Platón, las cuatro causas de Aristóteles, las cuatro nobles verdades del
budismo, las cuatro semillas morales del confucianismo…
¡Retiro lo dicho!
Vale, el cuatro es uno de los
números más filosóficos que conozco, pero cuando elegí mis cuatro películas no
reparé en ello, no pensé en cuatro esquinitas ni en cuatro ángeles de la
guarda, no buscaba decir cuatro verdades bien dichas, ni desprender cinefilia
por los cuatro costados, ni ilustrar mi pensamiento en 4K ni airearlo a los
cuatro vientos, ni ponerme mi mente a cuatro patas. Pensé en cuatro pelis que
me gustan y que comparten vagamente el vago tema de la naturaleza. Dado que mi
sistema filosófico en marcha, en proceso, ese sistema inexistente se ha
anunciado bajo el santo y seña de «naturalismo genérico», nada me pareció más
apropiado. Y ahora que me paro a pensar en pares de opuestos, en relaciones de
pareja a pareja, en intercambios más o menos swingers, reparo en que dos
de las películas seleccionadas llevan la etiqueta oficial de ficción, de cine
narrativo, mientras las otras dos llevan la de documental, esto es, se
supone: ®ealidad. Claro que en Amanece, que no es poco y en Stalker
no se narra casi nada, no pasa prácticamente nada o pasa en verdad de todo, un
todo no reducible a partes ensartables en un argumento narrativo lineal, y por
eso contienen y transmiten más realidad, más naturalidad F de Fraude y Los
espigadores y la espigadora, dos documentales con una línea argumental
naturalmente ficticia, facticia: artificial.
Daría para un bonito cuadrado
semiótico, una bella diacronía estructuralista, sería una hermosa analogía de
proporción plantear las relaciones de contradicción, contrariedad y
complementariedad entre esas cuatro películas y sus respectivos directores.
Jugando con binomios cliché, podríamos decir que el realismo mágico de Amanece
es a la magia realista de Stalker lo que el falso documental de Fraude
al verdadero de Los espigadores. Pero no vamos a decirlo, igual que no
vamos a guarecer a Orson Welles y a José Luis Cuerda bajo el paraguas
conceptual de la sátira o la comedia, frente al drama ecológico que truena de
fondo en Agnès Varda y Andréi Tarkovski. Tampoco vamos a proponer un análisis
geopolítico y etnográfico a partir de las nacionalidades históricamente
enfrentadas de tales directores: un español y una francesa, un ruso y un yanqui
entran en un bar… Completen ustedes, si eso, este pésimo y prejuicioso chiste.
Les dejo también como deberes o desafío para casa seguir analizando
diacrónicamente estas cuatro obras y autores. A mí, honestamente, me interesa
más el desarrollo dialéctico, sincrónico y sintético, que ha surgido
espontáneamente de la ordenación del ciclo. Sin haberlo yo previsto, me percato
ahora de que hemos resumido la historia de la humanidad en cuatro días. Y no
bromeo.
Este ciclo, que hoy por fin
termina, empezó remontándose al Paleolítico Superior. ¿Ah sí, adónde? ¿A la
primera sala de cine, a la caverna de Platón?[iv] No, más cerca de
nosotros, más acá de cualquier metafísica conocida, el martes nos remontamos a
la lejana fecha del año 2000, ese año suprapaleolítico, sin duda. En un país
imaginario —por citar el mejor episodio de la mejor serie de TV de todos los
tiempos: «en ese país imaginario llamado Francia»— Agnès Varda sigue a un grupo
de cazadores-recolectores, gente que caza y recolecta ese mamut podrido y
pestilente, ese dientes de sable que te da el tétanos, esas bayas amargas que
son los vertederos actuales. Vertederos de comida tirada por el suelo, echada a
perder después de un mercadillo; vertederos de patatas, manzanas y uvas que no
satisfacen, no cumplen los arbitrarios estándares de la industria alimenticia;
vertederos por los cuales vagan ladrones de ostras, vinateros lacanianos,
camioneros divorciados, un chef con dos estrellas Michelin, bricoleros que
elevaron su síndrome de Diógenes al estatus del arte, la recogida de basura
como octava o novena bella arte; un abogado sentando cátedra con su toga y su Código penal en la mano, en medio de un verde campo de coles;
perroflautas antisistema y un exprofesor de la universidad que por las tardes
enseña francés a inmigrantes sin papeles y por las mañanas come frutas y
verduras tiradas en la calle, menos preocupado por la higiene que por el
equilibrio nutricional.
Me siento muy identificado con ese
exprofe: yo, que llevo diez años cocinando exactamente lo mismo todos los días
que puedo en mi casa; yo, ese profe de Estética que esta tarde —esperemos— no
sea. Pues ¿qué somos los profes sino espigadores, en qué consiste enseñar algo,
pasar el testigo, dar testimonio de lo que se sabe, sino en espigar un poquito
de aquí y un poquito de allí? A los amigos del saber en la sala no hay que
recordarles que λóγος significaba arcaicamente en griego haz, manojo,
gavilla, fajo, ramo: reunión de lo que en un origen brotó disperso. La
razón no es, en efecto, sino la facultad de reunir lo brotado en la dispersión,
de concentrar los ánimos, los conceptos y los entes bajo un mismo lazo, de
antologar lo que antes no tenía ninguna relación. En eso también estriba la
lógica del cine, ¿no?, en el arte de cortar y montar planos, de espigarle
imágenes al tiempo. En época, durante esa fase final del Neolítico que fue el
siglo XX, los montadores de películas cortaban tiras de celuloide con tijeras tan
afiladas o más que las guadañas, los machetes, las horcas y las hoces que aún
hoy se usan en la agricultura subdesarrollada y entonces se exhibían —brillantes,
presumidas, ensangrentadas— en los escudos de armas comunistas. Tras la
agridulce molienda y excreción del comunismo, nuestro siglo se resbala y se
desliza, como quien pisa una piel de plátano, en este Paleolítico Superior que
retrata alegremente Varda, donde el nomadismo, la precariedad, los ritos
mistéricos, el poliamor endogámico y los tambores tribales vuelven a ser el pan
nuestro de cada día. Varda fue pionera, entre los directores de cine, al
adaptarse desenfadadamente a este Paleolítico superior que, en el ámbito
audiovisual, se ha manifestado bajo el marchamo de la digitalización. Las
películas cada vez se tocan menos con los dedos y se componen más de unos y
ceros.
En las historias de cine al uso, al
menos en las que yo he usado, se exagera el crac en la calidad artística que
propició la irrupción de las películas sonoras en 1927; el público estaba tan
hechizado, tan arrobado oyendo ruidos en la sala a oscuras que le daba igual lo
que oyera, siempre y cuando se oyese; así que los productores, conjurados
eternamente contra el arte y la experimentación, al menos en las historias que
yo he usado, aprovecharon para producir de nuevo películas rígidas, estáticas:
obras de teatro en diferido. Cien años después, no seré yo el primero en
exagerar los demoledores resultados de la digitalización. Si la posmodernidad,
según un filósofo francés, consistió o quizá aún consiste en la crisis de los
grandes relatos de justificación histórica, seguro que hay por ahí otro
filósofo francés que ya ha teorizado sobre el poscine como la crisis de las
grandes pantallas de proyección identitaria o algo así.
Oui, mais bien sûr, me imagino que dice nuestro
filósofo imaginario de ese país imaginario llamando Francia. Me lo imagino
leyendo la noticia de que las principales plataformas de streaming ya
producen sus contenidos originales dando por sentado que el público, disperso
en sus labores, sus adicciones y sus casas, se pasará casi toda la reproducción
mirando el móvil. Ya me imagino cómo nuestro filósofo francés, pleonásticamente
imaginario, concluye a partir de esa noticia que internet supone el triunfo de
la caja tonta sobre la gran pantalla. Sin llegar a tanta jeremiada afrancesada,
yo solo quisiera traerles la definición de la televisión que un día me regaló
mi abuela, aplicable al grueso del audiovisual contemporáneo: «¡Ah sí, la tele!
Esa radio que a veces se deja ver». ¿Qué es hoy el stream, no solo el main,
qué son las series, qué los podcasts, qué es cada día más el cine sino esa
radio a veces, solo a veces, mientras cocinas, entrenas, conduces, plantas un
pino o paseas, solo en contadas veces ves?
Oh là là!
Agnès Varda también es francesa, y
por ende imaginaria, aunque no tanto, ya que nació en Ixelles, el 30 de mayo de
1928, y murió en París, el 29 de marzo de 2019. ¡Cuidado, que me pongo
enciclopédico! Dando por supuesto que este ciclo y este espacio están por
encima de vulgaridades biográficas tales como la vida y la muerte, no digamos
ya sus fechas y lugares, con ese primer y último dato que voy a dar de la
directora solo quiero llamar la atención sobre el hecho singular de que, en el
año 2000, cuando se estrenó Los espigadores y la espigadora, de las
películas más conocidas y apreciadas en su haber, Varda no era lo que se dice
una joven promesa, este no fue su esperadísimo debut, pero tampoco su
testamento fílmico, su gran obra final. Dirigió diecisiete largometrajes antes
y seis después de esta cinta, por lo que su fama y su prestigio no se explican
por causas exclusivamente biográficas. Con setenta y dos años, no diremos que a
Varda se le haya pasado el arroz, sino que ella misma se siente como ese arroz que
está prohibido arrojar en las bodas porque se hincha y hace estallar
internamente a las palomas. Con setenta y dos años, el cine de Varda exigía
demasiada concentración, era demasiado denso, demasiado explosivo para la
industria, pesaba más en seco que en húmedo, pero, como el saber, no ocupaba
tanto espacio porque ni el público ni la crítica lo regaban. Su anterior
película, Las cien y una noches, una carta de amor unidireccional, no correspondido
por el cine, un homenaje a la tecnología de proyectar imágenes en celuloide que
acababa de cumplir su primer centenario, había sido un fracaso. Con setenta y
dos años, Varda ve que nadie quiere financiarle su siguiente película, así que,
en vez de lamentarse por la espiga en el ojo ajeno, se quita de encima el
lastre de la viga en el propio ojo, y en vez de un caro y pesado equipo de
grabación analógico, se compra una cámara digital que le permite grabar con una
mano.
El segundo plano más famoso de Los
espigadores, que suele hacer de cartel en sus proyecciones, es aquel en el
que Varda deja caer una brazada de espigas a sus espaldas y alza en su lugar, a
la altura de los ojos, la cámara digital con la que ha grabado todo. En calidad
de documentalista, ella también espiga instantes de realidad, trozos de verdad,
aunque ya no los corte con las afiladas tijeras y hoces de la Guerra Fría, su
película trata sobre la lucha de clases y el colapso ecosocial, sin por
supuesto mentar ninguna de esas fanatizadas pedanterías. Varda simplemente
graba a los pobres peinando nuestra mierda, alimentándose de nuestros
desperdicios: los de esta sociedad suprapaleolíticamente consumista. Varda me
recuerda a aquel cuento árabe del hambriento que se lamenta porque solo tiene
para comer, pero al volver la vista atrás descubre que hay otro más hambriento
aún, otro que se come las cáscaras que él ha tirado, y se alegra. Y se alegra
de que haya otro en peor estado: ese es el punctum dolens moral del
cuento y, sospecho, la razón de que esta película cosechase tanto éxito, a
pesar de o gracias a condenar indirectamente nuestro modo de vida, lo hace
desde detrás de un escaparate de simpáticas rarezas, que no nos inquietan
porque no somos nosotros.
¿Cuántos de ustedes, los amigos del
moverse y del saber en la sala, han recogido alguna vez comida de la basura? Yo
nunca, y sin embargo Los espigadores me interpela, llama con sus negros
nudillos al escaparate, nos obliga a cuestionarnos cosas, rompe la cuarta pared
en su plano más famoso. Varda va grabando distraídamente el tráfico rodado en
una autopista cuando se percata de la cantidad de camiones que circulan y, como
una niña que comprobase lo próxima y pequeña que es la luna, intenta agarrarlos
con la mano liberada por la cámara. Minutos antes vemos a esa misma mano
liberada, pero sin sindicar, cómo recoge del suelo patatas que la industria
desechó por haber brotado y tener forma de corazón o tetas. Minutos después
Varda se graba esa mano de cerca, vemos su anillo de casada, sus arrugas y sus
manchas de la edad, sus venas como cordilleras de sangre entre falanges, el
temblor leve de sus setenta y dos años, mientras la misma Varda nos dice: «Este
es mi proyecto: grabar una mano con otra mano, entrar en su horror. Lo
encuentro extraordinario. Tengo la impresión de que soy una bestia o, lo que es
peor, una bestia que no conozco». Qué duda cabe que, si el proceso de hominización
empezó con el pulgar oponible y la liberación de las manos merced al bipedismo,
con la reocupación multitarea actual de las manos y los pulgares —para que
luego digan que no hay tacto, que no hay dedos en la digitalización de nuestra
existencia— hemos vuelto al punto de partida: a la bestia humana desconocida.
Varda intentando agarrarse al clavo ardiendo de la lógica y la logística posfordista
Si el martes asistíamos al
espectáculo del Paleolítico Superior en el que vivimos, el miércoles
progresamos adecuadamente hasta la Edad Media. Mi monólogo preferido de mi peli
preferida, F de Fraude, es cuando Orson Welles se maravilla ante la obra
colectiva, sin firmar, de las catedrales góticas. «¡Chartres!», exclama y no me
resisto a citarlo por lo menudo, es esa
celebración a la gloria
de Dios y a la dignidad del hombre. Todo lo que queda, parecen sentir muchos
artistas hoy en día, es el hombre: desnudo, pobre, un rábano andante. Ya no hay
celebraciones. El nuestro, los científicos no paran de decirnos, es un universo
que es desechable. ¿Sabéis? Podría ser que esta única gloria anónima, entre
todas las cosas, este rico bosque de piedra, este canto épico, este júbilo,
este gran grito coral de afirmación, sea lo que elijamos, cuando todas nuestras
ciudades sean polvo, para permanecer intacto, para marcar donde estuvimos, para
testificar lo que había que cumplir en nosotros. A nuestras obras en piedra, en
pintura o impresas se las indulta, a algunas por décadas, o uno o dos milenios,
pero todo debe finalmente caer en la guerra o desgastarse en la ceniza
universal y definitiva. Los triunfos y las estafas, los tesoros y los fraudes…
Es un hecho de vida: vamos a morir. ¡Tened buen ánimo!, gritan los artistas
muertos desde el viviente pasado. Nuestros cantos serán todos silenciados, pero
¿qué más da? ¡Seguid cantando! Tal vez el nombre de un hombre no importe tanto.
Ante todo esto solo me cabe decir:
¡amén!
No creo que Welles sea el dios del
séptimo arte, como parecían concordar todas las listas y todos los listos hasta
hace poco. Pero Welles sí es, qué duda cabe, un fraile gordo y herético, un
antipapa que iba para vicario capitular del séptimo arte, quién sabe si para
arzobispo de Hollywood, pero ascendió demasiado alto demasiado pronto, como
aquellos cardenales adolescentes y ecuestres del Cuatrocento, y le hicieron
pagar toda la vida por ello, no le dejaron repetir ni uno solo de sus trucos de
mística y magia y, de tanto pasar el cepillo por los bancos corridos de la
publicidad, terminó oficiando su misa egolátrica con guisantes congelados y
vinos espumosos en garrafas.
Ahhh, the French champagne!
¡Qué borracheras! ¡Qué recuerdos!
¿Qué decir de F de Fraude?
Ya dije que es mi peli preferida, y
poco más puedo decir. La he visto menos veces de lo que quisiera confesar. Por
mí podría proyectarse de fondo, en mi casa, cada noche. Uno de mis cumples más
felices, yo que no me habitúo a celebrar esto de hacerte viejo, consistió en
una proyección sorpresa de esa cinta. A los amigos que no la habían visto previamente
—más de los que quisiera, también— no les voló en especial la cabeza. Supongo
que es una película lírica, y ya sabemos que la lírica es para los muy jóvenes
o para los muy viejos, la mediana edad solo da para el drama o la épica, para
el prosaísmo y ensayismo más ramplón. Y eso que Fraude es una película
de tesis. Y te la dice, su tesis, más a cara de perro que Los espigadores.
Si Varda apenas apuntaba a las causas últimas del desperdicio y reciclaje
capitalista, Welles muestra a las claras que es el mercado, amigo, quien empuja
a los artistas a plagiar modelos de éxito seguro, a la vez que refuerza el mito
del autor único y genial. Como ya se ve en directo con las IAs, cada paso en la
mecanización y externalización de la creatividad artística va de la mano de
cultos cada vez más idolátricos a la personalidad autoritaria, al autor como
aquel que no se moja el culo, que no se mancha las manos, que no hace la obra
pero sí la firma. Al autor como autorizador del arte. La revolución
artística del Renacimiento, que hizo que las catedrales fuesen firmadas por
alguien distinto y supuestamente superior a Dios, por esas deidades de
guardarropía, esos demonios intermedios que son los artistas, fue una rebelión
de Atlas no muy distinta de la jaleada por Ayn Rand: el triunfo de la clase
gerencial y sacerdotal, de los pisapapeles, meapilas, chupacirios y vendehúmos.
Si a los arquitectos se los redefinió en el Renacimiento como geniecillos capaces
de mover piedras con la mente, autoridades que solo piensan, planifican y
diseñan, y que otros muevan las piedras por ellos, ¿qué ha sido la politique
des auteurs en el cine sino una carta blanca para que los directores se
monten tremendas películas en su mente?[v]
Por más que lo encumbrasen como
arquetipo del auteur, Welles fue justo lo opuesto: un hombre orquesta,
ese gigantesco Juan Palomo que sí o sí, por una mezcla explosiva de estrechez
presupuestaria e incurable egocentrismo, tenía que aparecer por delante y por
detrás de la cámara, guisárselo y comérselo él todo solo en sus filmes. Para
que haya autoría, insisto, ha de haber reparto de tareas, división del trabajo
intelectual frente a —y por encima de— el manual, alienación, separación y
oposición del trabajo frente a su fruto, segregación industrial entre obra y
autor, entre autor y persona. Nada de eso pasa en las películas de Welles, en
esta menos que en ninguna. En Fraude aparece «don Orson», como imagino
que le llamaban en las plazas de toros del tardofranquismo; «el Sr. Güeyes»,
uno y trino, como debe ser: obra, autor y persona; «don Orson Güeyes» en carne
y hueso, pone su cuerpo y su mente en juego, en escena, no se escabulle tras
las faldas del guion o del montaje, da la cara en el set de grabación por todos
esos falsificadores y estafadores que le acompañan, de modo análogo a como
Varda se figura como una espigadora más entre otros, ni mejor ni peor que los
demás recogebasuras.
D. Orson Güeyes ante Dios hecho champagne
(cortesía after-time de Paul Masson)
Me gustan lo metarreferencia,
¿vale? ¿Algún problema?
Hablando de metarreferencias, ayer
se proyectó aquí una película posapocalíptica, cine para después de la
revelación: Stalker, ¡palabras mayores! Andréi Tarkovski, señores y… sí,
vale, alguna señora habrá que le guste Tarkovski, pero no tengo, por desgracia,
el buen gusto de conocerla. A lo mejor la conozco hoy, ¿quién sabe? ¿Soñar no
era gratis?
A lo mejor no me estoy enterando de
la misa la mitad y ahora resulta que Kierkegaard, Dostoyevski, Unamuno, Kafka,
Beckett, Dreyer, Bresson, Bergman, Tarkovski, Trier y todos esos sad boys
del norte, compungidos en lo más hondo por la muerte de Dios, no son solo cosa
de y para chicos. ¡A lo mejor!
Mientras, a la espera de la tarkovskiana
futura, venidera, la tarkovskiana desconocida que, sin duda, ya debe de habitar
entre nosotros, a la tarkovskiana que tal vez se halle ya en esta sala y a su
debido tiempo manifestará su poder y su gloria, y nosotros nos postraremos ante
ella y no seré yo digno de desatarle la sandalia; mientras, siguiendo su divina
enseñanza, me atrevo a implorar como ella nos enseñó a hacerlo:
¡Tarkovskiana nuestra, que estás en
el cielo! Perdona nuestras ofensas, pues mucho hemos pecado, de obra y omisión
ante todo. Hemos omitido a muchas directoras y hemos visto muchas obras
maestras de machos y para machos, hemos macheado en muchos ciclos de cine,
incluido en este. Apenas una mujer para tres hombres, ¡oh, tarkovskiana!, con
lo cerca que estábamos de la igualdad, a una sola directora de distancia, ¡ay,
tarkovskiana! No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia
extendida por toda la tierra gracias a misioneros como Geoff Dyer, quien
describió plano a plano Stalker: doscientas páginas para ciento y pico
planos, poquísimos y larguísimos planos para casi tres horas de metraje. Varias
veces se ha dicho —pero aquí no aspiramos a innovar: ¡líbranos, tarkovskiana,
de vanas innovaciones!— que, en algunos planos de Tarkovski, si te fijas, se
siente crecer la hierba.
Retrato robot de la tarkovskiana-por-venir sufriendo
en negligé por nuestros pecados
En Stalker crece de todo. Crecen
los colores. Crece, por lo pronto, el cine: del blanco y negro color sepia
sucio de la primera mitad al verde eléctrico, místico y húmedo de la Zona, pasando
por el que Dyer considera el mejor plano de la historia: ese travelling inagotable,
inextinguible, que sigue a los protagonistas en primer plano, de derecha a
izquierda, en sentido opuesto a Super Mario, con ese traqueteo tántrico de la
camioneta que se interna en la Zona sin que notemos ningún cambio. He ahí la
verdad estética y mística de Tarkovski. En él, lo sobrenatural es
soporíferamente ordinario. En él, lo más excitante, lo más entretenido desde
una perspectiva artística, es muy pero que muy aburrido. En su filmografía se
siente crecer un cansancio sublime, un tedio grato a tu alma, un hastío y
sorpresa ante la existencia del mundo que place a Dios, un aburrimiento
desesperado que lleva siglos siendo nuestra última esperanza de salvación. Tarkovsky-time,
lo llama Dyer y lo opone al moron-time: ese «tiempo-imbécil en el que
nada dura —y nadie puede concentrarse en nada— más de un par de segundos». En
Tarkovski no existen los segundos, parece ser Dios quien aparece siempre
primero en primer plano. En Tarkovski, el tiempo se mide como mínimo en un
cuarto de hora o ya, por encima, lo eterno. «Para qué escribir si dentro de un
siglo no te van a leer», se pregunta el Escritor en Stalker. Tarkovski
no es tan pretencioso, no pretende que sus películas las vean los imbéciles del
tiempo-imbécil que ya vivimos y ya somos. Su pretensión, más modesta, es que
Dios mismo vea sus obras en vivo y en directo desde su presente para siempre y,
como en el Génesis tras cada creación semanal, Él vea que son buenas. Porque lo
son, ¡vaya si lo son!
En Stalker se siente crecer
literalmente la hierba. En el set de grabación —por llamar de algún modo esa
planta industrial abandonada, cuyos residuos contaminantes se discute si
causaron el cáncer que mató a medio reparto, incluyendo al actor protagonista,
al propio Tarkovski y a su esposa, en plan liquidadores kamikazes en Chernóbil—
entre toma y toma brotaron unos dientes de león que arruinaban el rácord. Unos
dientes de león mutantes, imagino. Tarkovski mandó arrancarlos —mandó
espigarlos, si quieren— con cuidado, no fuesen a quedar huellas de asistentes
de producción en la virginal y alienígena Zona. Se espigaron todos los dientes
de león, pero Tarkovski se negó a reiniciar el rodaje.
—No están las flores —dijo— pero se
siente su presencia.
Siento que debo explicar mis gustos
y lo lamento, porque las razones personales por las cuales me gusta Stalker son
clarísimas. Por qué motivo, me pregunto, alguien que malgasta su vida leyendo,
escribiendo y dando clases tendría entre sus favoritas una película sobre un
Escritor y un Profesor que avanzan, con pavor apenas contenido, hacia un cuarto
vacío que hará realidad su deseo más hondo. Nos engañamos, los escritores y
profesores, al creer —si creemos en algo— que nuestro deseo más hondo es estar
inspirados o inspirar a los alumnos, conspirar intelectualmente con ellos,
hacer una obra maestra o un descubrimiento revolucionario, cuando lo que en
realidad deseamos es llegar a catedráticos, tomarnos años sabáticos
consecutivos, estar de estancia en el extranjero ad aeternitatem, beber
y ligar moderadamente tras presentar nuestros libros, enorgullecernos al ver
nuestro nombre traducido a un incomprensible japonés y que nos cuelguen del
cuello premios con nombre de proxeneta o dinamitero o, lo que es peor: estar
resentidos por no haber logrado ya, ahora mismo todo eso; el resentimiento y no
la posesión como principal deseo, porque luego es un engorro tener que ir hasta
Alcalá o Estocolmo y escribir un discurso de agradecimiento y leerlo en voz
alta, ¿todo para qué?
Dyer, con tremenda valentía y
vergüenza ajena, reconoce que su deseo más hondo, el que su inconsciente
probablemente pediría a la Zona, es… ¿a que no lo adivinan?
Es acostarse con dos mujeres a la
vez.
Si eso es lo que más hondamente
desea Geoff Dyer, uno de los hombres más cultos y apuestos de Gran Bretaña, a
mi imparcial y desinteresado juicio estético, a quien seguramente le han
ofrecido docenas de tríos desde que publicó su libro sobre Stalker, y
seguro que él ha declinado con caballerosidad dichas ofertas, pues eso es lo
que en verdad sospecho que desea: decirle que no a dos mujeres, a dos
tarkovskianas a la vez; si eso es así, qué le pediría yo a la Zona, me
pregunto, cuál es mi deseo más hondo, si este ciclo empezó con el sincero deseo
de exponer mi sistema filosófico a través del cine y, al final, he escrito este
desastre de charla, se ha demostrado lo fuerte que deseo decepcionar, enredar,
molestar, lo mucho que me gusta perder el tiempo, sorprender para mal, contar
mi vida y contarla a la contra; y si eso es así, pregúntate tú: ¿qué le pediría
yo a la Zona?
Sin comentarios
Como «vamos fatal de tiempo» —frase
jamás oída ni dicha por Tarkovski— y no he soltado aún prenda sobre la película
que van a ver ustedes a continuación, su respuesta ante dicha duda existencial
será:
—Que te calles, eso es lo que más
hondamente deseamos. Que te calles y podamos ver Amanece, que no es poco
en paz.
Pues bien: sus deseos son órdenes
para mí.
Fin.
Créditos de título
El título original de este ciclo y
de esta charla era Naturalmente artificial. Pretendía superar la
dicotomía entre naturaleza y cultura, entre realidad y artificio, como si no
hubiese Phillipe Descola en el mundo. Dicotomía más que superada en los
vertederos de Los espigadores, en la ruina de Stalker, en
los hombres que brotan de la tierra a lo largo de Amanece o en los
cuadros clásicos que surgen de un cajón en Fraude. Disculpen las
pretensiones, pero yo es que pretendía plantear una concepción a la vez
orgánica y mecánica del cine, como si no hubiese Gilles Deleuze en el mundo. Pretendía
explicar —como si no hubiese Oscar Wilde tampoco— cómo estas cuatro películas
parecen tanto más naturales cuantos más artificios despliegan. Ya sea en el
montaje abrupto de Welles o en los planos sin fin de Tarkovski, ya sea mediante
los serios paralelismos entre lo personal lo político de Varda o mediante la
crítica social apartidista, mediante los chistes sin mala fe de Cuerda, estas
cuatro películas ilustran y transgreden la primacía que —no solo mi teoría
estética, sino muchos otros antes y mejor que yo— han concedido a la τέχνη
sobre la γνῶσις, al artefacto sobre la percepción[vi]. Disculpen ustedes, pero
yo es que pretendía citar a un amigo mexicano, Sebastián Ortega, que me regaló
hace meses la idea de la fermentación de las imágenes en el cine. Frente a la
metáfora deleuziana de la imagen-cristal, que expresa muy bien lo fragmentario
y refractario de la realidad imaginada y fantaseada por cierto cine, me daba a
mí que estas cuatro películas no eran tan gélidas, tan geométricas, tan
cortantes y transparentes como los cristales. En ellas, como en Dinamarca, algo
huele a podrido: ya sea el mercado del arte en Fraude, nuestros deseos
más hondos en Stalker, la comida caducada y reciclada en Los
espigadores o esos pueblos vaciados, esas ollas podridas y mágicas de
España, en Amanece. Voilà —diría nuestro filósofo imaginario— la
respuesta a la pregunta planteada en el subtítulo original de este ciclo y
charla: ¿Cómo fermentan las imágenes? Cómo van a fermentar sino
pudriéndose. Igual que el vino y la cerveza. Igual que el yogur o el queso. O
tal y como han hecho ustedes esta tarde: esperando más allá de lo razonable,
dejando que un parásito, un fungi —¿un fun guy?—, una bacteria
—yo, en este caso— eche a perder un alimento en perfectas condiciones. Un
alimento espiritual, en este caso, transformado lentamente, insidiosamente en
otra cosa que marea y apesta. Más inestable, más insalubre. Pero también,
esperemos, más sabrosa y adictiva. Si no les ha enganchado, si se sienten
estafados, si desean que les reembolsen la entrada, he de decir que la deuda y
la culpa no son mías. Todo el crédito del mundo para Sebastián Ortega.
Ernesto
Castro Córdoba
Las
pelis del profe
Cómo citar este artículo: CASTRO CÓRDOBA, ERNESTO. (2026). Las pelis prefes del profe.- Reseña artística. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3. ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2026/02/las-pelis-del-profe.html
[i] La alumna reconoce ambigüedad en
la frase, pero carece de ideas para arrojar algo de luz.
[ii] (salvo esta lista a medio tachar
que hoy les he traído, por si quieren consultarla, para comprobar que ni miento
ni soy pudoroso. Es una lista de algunos poetas españoles premiados en este
siglo; algunos, no todos, pues todos los poetas españoles premiados en este
siglo solo los conoce Dios o Hacienda, y hasta eso es dudoso, objeto de arduas
disputas escolásticas).
[iii] «¡Estamos trabajando en ello!».
[iv] ¿Acaso me he vuelto un metafísico
de esos que creen que el cine existe desde siempre?
[v] En su mente, en francés, sonaba
espectacular. Y yo que me alegro.
[vi] (pero esta tarde prometí no ser
profesor de Estética, y esa es la única promesa que aún no he incumplido)





.png)
.png)
.png)

















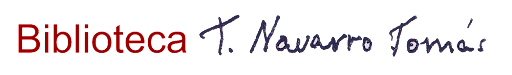

















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario