

Los orígenes de la integración latinoamericana
Ayoze González Padilla
Instituto de Filosofía-CSIC
Introducción
A lo largo del siglo XX, los países de América Latina y el Caribe han buscado diversas estrategias de integración regional con el objetivo de enfrentar los desafíos estructurales que históricamente han limitado su desarrollo. Entre estos desafíos destacan el subdesarrollo económico persistente, la dependencia estructural de las economías latinoamericanas respecto a los centros industriales del norte global y la fragmentación política que ha dificultado la consolidación de intereses comunes. En este contexto, la creación del Área Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960 marcó un paso inicial y significativo en los esfuerzos por promover una economía regional más cohesionada, capaz de fomentar el crecimiento interno, fortalecer los mercados locales y reducir la vulnerabilidad frente al comercio internacional desigual (Bulmer-Thomas, 2003).
Inspirado en los procesos europeos de integración
económica, particularmente en la experiencia de la Comunidad Económica Europea
(CEE), el ALALC representa un hito temprano en la historia de los mecanismos de
cooperación económica en América Latina. Sin embargo, pese a sus ambiciosos
objetivos, el proyecto enfrentó múltiples obstáculos, tanto de carácter
estructural como político, que impidieron el cumplimiento efectivo de sus metas
a largo plazo. Entre ellos, se encuentran las profundas asimetrías económicas
entre los países miembros, la debilidad institucional del esquema y la escasa
voluntad política para ceder soberanía económica en pos de una agenda común
(Devlin & Ffrench-Davis, 1999).
No obstante, el ALALC sirvió como laboratorio inicial
para el desarrollo posterior de otras iniciativas regionales, como la ALADI
(Asociación Latinoamericana de Integración) y el MERCOSUR, aportando
importantes lecciones sobre los límites y las posibilidades de la integración
en una región diversa y desigual. Por consiguiente, este texto se propone
analizar los orígenes, fundamentos y trayectoria de este primer esquema
institucionalizado de integración económica en América Latina, subrayando tanto
sus logros simbólicos y prácticos como sus limitaciones inherentes, y
atendiendo al contexto histórico, ideológico y económico que posibilitó su
gestación.
1. Contexto histórico y fundamentos de la ALALC
El surgimiento del ALALC debe comprenderse en el marco de
las grandes transformaciones geopolíticas, económicas e ideológicas que
marcaron el escenario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. En
este periodo, los países latinoamericanos experimentaron una creciente toma de
conciencia sobre la necesidad de modificar su inserción en el sistema económico
mundial, caracterizado por una relación centro-periferia desfavorable, tal como
fue conceptualizada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) bajo
el liderazgo de Raúl Prebisch (Cfr. CEPAL, 1951). Así, la CEPAL abogó
por un modelo de desarrollo basado en la industrialización por sustitución de
importaciones (ISI), con la finalidad de reducir la dependencia de productos
manufacturados extranjeros y fortalecer el aparato productivo interno.
En consonancia con estas ideas, se fue consolidando una
narrativa regional que destacaba la necesidad de ampliar los mercados
nacionales mediante la cooperación intrarregional, favoreciendo la creación de
un espacio económico común latinoamericano que sirviera de plataforma para la
industrialización. Fue en este clima de creciente interés por la cooperación
económica regional que se firmó el Tratado de Montevideo el 18 de febrero de
1960, por iniciativa de siete países fundadores, que son: Argentina, Brasil,
Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. En los años siguientes se sumaron
otras naciones como Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela, ampliando el
alcance geográfico del proyecto (Cfr. Tussie, 1987).
El ALALC se constituyó como una zona de libre comercio
con una hoja de ruta que preveía la eliminación progresiva de aranceles y otras
barreras al comercio en el plazo de doce años. A diferencia de una unión
aduanera, no contemplaba la adopción de un arancel externo común ni un grado
elevado de armonización de políticas económicas, sino que proponía una
liberalización gradual, voluntaria y no discriminatoria del comercio
intrarregional. Por ello, este enfoque reflejaba tanto las limitaciones
políticas de la región como la voluntad de mantener cierta flexibilidad para
acomodar las distintas realidades nacionales (Cfr. ECLAC, 2004).
Como ya se ha señalado, el modelo del ALALC se inspiraba
en la experiencia de integración europea, pero con importantes diferencias.
Así, mientras la Comunidad Económica Europea se fundaba en principios de
supranacionalidad y una voluntad política explícita de integración profunda, el
ALALC adoptó un modelo intergubernamental más laxo, donde la cooperación se
limitaba a acuerdos bilaterales y mecanismos de negociación entre Estados
soberanos. Esta configuración obedecía a una doble necesidad: por un lado, respetar
la autonomía de los Estados participantes; por otro, evitar compromisos rígidos
que pudieran generar resistencias internas en países con estructuras
productivas débiles o intereses económicos divergentes (Cfr. Phillips,
2003).
En suma, el ALALC representó un intento inicial de
generar un espacio económico común en América Latina, motivado por las
doctrinas cepalinas del desarrollo autocentrado y por el deseo compartido de
encontrar una vía regional para el progreso económico. En este sentido, aunque
su diseño institucional y su implementación práctica mostraron deficiencias, su
creación marcó el inicio de una agenda de integración que, con altibajos,
seguiría desarrollándose en las décadas posteriores.
2. Funcionamiento institucional y mecanismos de integración
El funcionamiento del ALALC estuvo marcado por una
institucionalidad limitada y una arquitectura normativa débil, lo que
condicionó de forma decisiva sus posibilidades de éxito. Su estructura
institucional se reducía esencialmente a dos órganos: la Conferencia de las
Partes Contratantes, que actuaba como instancia máxima de decisión, y la
Secretaría Permanente, encargada de la asistencia técnica y del seguimiento de
los compromisos asumidos por los Estados miembros (Cfr. ECLAC, 2004). A
diferencia de esquemas más ambiciosos como la Comunidad Económica Europea
(CEE), el ALALC carecía de instituciones supranacionales con autoridad jurídica
para imponer decisiones vinculantes a los Estados, lo que limitaba la eficacia
y coherencia de su funcionamiento.
La ausencia de un tribunal regional o de un mecanismo
obligatorio de solución de controversias redujo la capacidad del sistema para
resolver disputas comerciales o coordinar políticas comunes (Cfr.
Tussie, 1987). De este modo, las decisiones adoptadas en el seno de la
Conferencia requerían el consenso de los Estados, lo que a menudo paralizaba el
proceso ante divergencias políticas o económicas. Además, la Secretaría
Permanente tenía un papel técnico limitado, sin capacidad para monitorear el
cumplimiento de los compromisos ni para imponer sanciones en caso de
incumplimiento (Cfr. Devlin & Ffrench-Davis, 1999).
En cuanto a los instrumentos prácticos de integración
económica, el ALALC adoptó una estrategia de liberalización basada en la
negociación de listas. Existían tres tipos principales de instrumentos, que
son:
- Listas nacionales de concesiones, mediante las cuales
cada país ofrecía, de forma voluntaria y unilateral, reducciones arancelarias a
productos específicos provenientes de otros países miembros.
- Listas comunes, que incluían acuerdos más coordinados
para liberalizar de manera conjunta productos considerados estratégicos, aunque
su uso fue limitado por las discrepancias en las prioridades productivas de los
Estados.
- Programas sectoriales, orientados al desarrollo
industrial conjunto a través de acuerdos de complementación, que buscaban
fomentar la producción compartida en sectores clave como el automotriz, el
textil o el farmacéutico (Cfr. Bulmer-Thomas, 2003).
Pese a la existencia de estos mecanismos, su aplicación
efectiva se vio obstaculizada por varias dificultades. Las fuertes asimetrías
estructurales entre países grandes, medianos y pequeños impidieron una
liberalización homogénea. Las economías más pequeñas temían verse inundadas por
productos más competitivos de los países grandes, lo que generó resistencia a
las concesiones mutuas (Cfr. Phillips, 2003). Asimismo, la falta de
voluntad política, especialmente ante los costos sociales de abrir mercados
protegidos, y el proteccionismo económico de muchos gobiernos nacionales
llevaron a la postergación o incumplimiento de los compromisos.
Además, la ausencia de coordinación macroeconómica entre
los países miembros imposibilitó el establecimiento de condiciones estables
para el comercio regional. La inflación, la volatilidad del tipo de cambio y la
falta de armonización tributaria y regulatoria afectaron negativamente la
integración productiva. Por consiguiente, como señala ECLAC (2004), «la falta
de una política regional concertada hizo que los instrumentos de integración se
aplicaran de manera fragmentaria y desarticulada». En definitiva, el modelo
institucional del ALALC demostró ser insuficiente para generar una verdadera
convergencia económica regional.
3. Logros, dificultades y legado del ALALC
Pese a sus limitaciones estructurales y políticas, el
ALALC no fue un proyecto completamente fallido. En sus primeras fases se
observó un aumento moderado del comercio intrarregional, impulsado por las
reducciones arancelarias en sectores industriales específicos. Aunque el
comercio entre los países miembros nunca llegó a superar el 10% del total del
comercio exterior de la región, este incremento fue significativo como primer
paso hacia una apertura intralatinoamericana (Cfr. Devlin &
Ffrench-Davis, 1999).
Asimismo, la ALALC generó una serie de efectos positivos
en la diplomacia económica y en la creación de una incipiente cultura de
cooperación técnica. El proceso incentivó el diálogo político y técnico entre
Estados que tradicionalmente habían actuado de forma aislada, y permitió la
acumulación de experiencia institucional en materia de integración. Otro
elemento a destacar es que también contribuyó a la formación de capital humano
especializado en comercio regional, integración económica y planificación industrial,
que más tarde participaría en iniciativas como el MERCOSUR o la Comunidad
Andina (Cfr. Phillips, 2003).
No obstante, hacia mediados de la década de 1970 el
proyecto comenzó a mostrar signos evidentes de crisis y agotamiento. Las
negociaciones bilaterales, que eran la base de las listas de concesiones,
generaron una estructura comercial fragmentada, con múltiples acuerdos
parciales y contradictorios. Esta falta de convergencia normativa y económica
debilitó los incentivos para avanzar hacia una liberalización más profunda.
Además, las diferencias estructurales entre países grandes como Brasil y
México, y países con economías menos desarrolladas, generaron tensiones
crecientes en el reparto de beneficios y en la percepción de equidad del
esquema (Cfr. Bulmer-Thomas, 2003).
A lo sumo, la situación se agravó por el contexto
internacional adverso de los años setenta. La crisis del petróleo, la inflación
global y el colapso del sistema de Bretton Woods repercutieron fuertemente en
las economías latinoamericanas, que comenzaron a adoptar políticas económicas
más orientadas al ajuste estructural, al endeudamiento externo y a la apertura
unilateral. En este nuevo clima, los objetivos del ALALC perdieron relevancia y
apoyo político (Cfr. Tussie, 1987).
Como respuesta a esta crisis, en 1980 se firmó un nuevo
Tratado de Montevideo, que dio lugar a la creación de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI). Este nuevo organismo introdujo un
enfoque más flexible y gradual, basado en acuerdos parciales bilaterales o
plurilaterales, adaptados a los distintos niveles de desarrollo de los países
miembros. La ALADI también incorporó una estructura institucional más
sofisticada, incluyendo mecanismos más claros para la administración de los
acuerdos y espacios de negociación técnica más estables (Cfr. ECLAC,
2004).
De este modo, el legado del ALALC, a pesar de su fracaso
parcial, es considerable. Sentó las bases conceptuales e institucionales para
los esquemas posteriores de integración, y consolidó la noción de que la
integración regional no era solo una opción estratégica, sino una necesidad
estructural para el desarrollo de América Latina. Además, permitió identificar
los principales obstáculos para una integración eficaz, como las asimetrías, la
falta de coordinación y la debilidad institucional, los cuales siguen vigentes
en la actualidad.
Conclusiones
El Área Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)
representó un hito en la historia económica y política de América Latina, al
constituir el primer esfuerzo institucional para construir una economía
regional integrada a través del libre comercio. Aunque los resultados obtenidos
no cumplieron plenamente con las expectativas fundacionales, su importancia
trasciende los logros materiales inmediatos. Así, el ALALC sentó las bases
conceptuales y técnicas de lo que hoy se reconoce como una dimensión imprescindible
del desarrollo latinoamericano: la integración regional como estrategia frente
a las limitaciones del modelo dependiente y fragmentado heredado del
colonialismo y reforzado por el sistema económico internacional de posguerra (Cfr.
Bulmer-Thomas, 2003).
Desde una perspectiva histórica, el ALALC dejó enseñanzas
clave para los procesos de integración posteriores. En primer lugar, demostró
que no es suficiente con eliminar barreras arancelarias si no existe un marco
institucional sólido que garantice el cumplimiento de los acuerdos, supervise
su implementación y resuelva los conflictos entre los Estados miembros. En
segundo lugar, puso de manifiesto que las asimetrías estructurales entre países
—en términos de tamaño económico, capacidad industrial, acceso a financiamiento
y grado de desarrollo— pueden socavar cualquier iniciativa integradora si no se
abordan mediante mecanismos de compensación y solidaridad regional (Cfr. Devlin
& Ffrench-Davis, 1999).
Además, el ALALC evidenció la necesidad de articular la
integración económica con estrategias de desarrollo productivo coordinadas, que
permitan construir cadenas regionales de valor y fomentar la complementariedad
industrial. Sin una base productiva sólida y articulada, la liberalización
comercial corre el riesgo de beneficiar solo a los países más fuertes,
profundizando las desigualdades internas y regionales. También reveló la
importancia de contar con una visión política compartida del proceso de integración,
que no dependa únicamente de los vaivenes económicos o de gobiernos
particulares, sino que esté sostenida por una institucionalidad legítima,
participativa y estable.
Por otro lado, en el plano simbólico y diplomático, el
ALALC contribuyó a consolidar una conciencia regional latinoamericana basada en
principios de cooperación, interdependencia y soberanía compartida. Fue una
experiencia que, a pesar de sus limitaciones, introdujo en el debate público
regional la necesidad de actuar colectivamente ante los desafíos del
desarrollo, la globalización y la subordinación comercial. Esta idea ha
perdurado y evolucionado en esquemas como el MERCOSUR, la Comunidad Andina, la ALBA
y la CELAC, todos ellos herederos, en mayor o menor medida, del impulso
integrador iniciado en los años sesenta.
Finalmente, en un contexto contemporáneo marcado por
nuevas tensiones geopolíticas, desafíos climáticos, crisis económicas y
transformaciones tecnológicas, las lecciones del ALALC adquieren renovada
relevancia. La integración regional, hoy más que nunca, debe repensarse no solo
como un instrumento comercial, sino como una estrategia integral de desarrollo
sostenible, justicia social y autonomía estratégica. En este sentido, el legado
del ALALC invita a diseñar proyectos de integración que combinen apertura económica
con políticas redistributivas, protección ambiental y cohesión social.
Por todo ello, el análisis del ALALC no solo tiene un
valor histórico, sino también prospectivo y normativo, al ofrecer claves
fundamentales para imaginar una América Latina más unida, resiliente y
equitativa en un mundo cada vez más incierto y competitivo.
Cómo
citar este artículo: GONZÁLEZ PADILLA, AYOZE. (2025). Los orígenes de la integración latinoamericana. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (AON10). ISSN
ed. electrónica: 2952-4105.
Bibliografía
- BIELSCHOWSKY, RICARDO. (1998). Cincuenta años de pensamiento
de la CEPAL. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL). https://repositorio.cepal.org/handle/11362/2037
- BOUZAS, ROBERTO. (2012). Integración regional en América
Latina: ¿una historia de fracasos? Revista Pensamiento Iberoamericano,
(10), 117–140. https://www.excedente.org/wp-content/uploads/2014/11/547_integracin.pdf
- BULMER-THOMAS, VICTOR. (2003). The economic history of
Latin America since independence (2ª ed.). Cambridge: Cambridge University
Press. https://www.cambridge.org/core/books/economic-history-of-latin-america-since-independence/B17A1A0FF5F04F711B04EA2BAEB0AC26
- CEPAL. (1951). El desarrollo económico de la América
Latina y algunos de sus principales problemas. Nueva York: Naciones Unidas.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40010-desarrollo-economico-la-america-latina-algunos-sus-principales-problemas
- CEPAL. (1994). El regionalismo abierto en América
Latina y el Caribe: la integración económica al servicio de la transformación
productiva con equidad. Santiago de Chile: Naciones Unidas. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/22634
- DEVLIN, ROBERT, & FFRENCH-DAVIS, RICARDO. (1999). Towards an evaluation of regional integration in
Latin America in the 1990s. CEPAL Review, (68), 39–60. https://ideas.repec.org/a/bla/worlde/v22y1999i2p261-290.html
- ECLAC. (2004). Open regionalism in Latin America and
the Caribbean: Economic integration as a contribution to changing production
patterns with social equity. Santiago de Chile: United Nations. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/353cdfb7-98f9-4953-bb4f-4cdb6068e45e/content
- PHILLIPS, NICOLA. (2003). Governance after globalization:
The case of regional economic integration in the Americas. New Political
Economy, 8(1), 117–132. https://www.jstor.org/stable/3095824
- SELA, SAMUEL. (1985). La integración latinoamericana:
del ALALC a la ALADI. Buenos Aires: Siglo XXI. https://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/Libros_ALADI/Libro_Magarinos_Proceso_ALALC_ALADI_Tomo_2.pdf
- TUSSIE, DIANA. (1987). The less developed countries
and the world trading system: A challenge to the GATT. Londres: Pinter
Publishers. https://www.researchgate.net/publication/38989433_The_less_developed_countries_and_the_world_trading_system_A_challenge_to_the_GATT




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





.png)
.png)
.png)










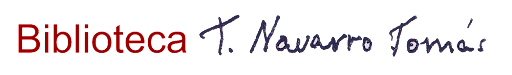
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario