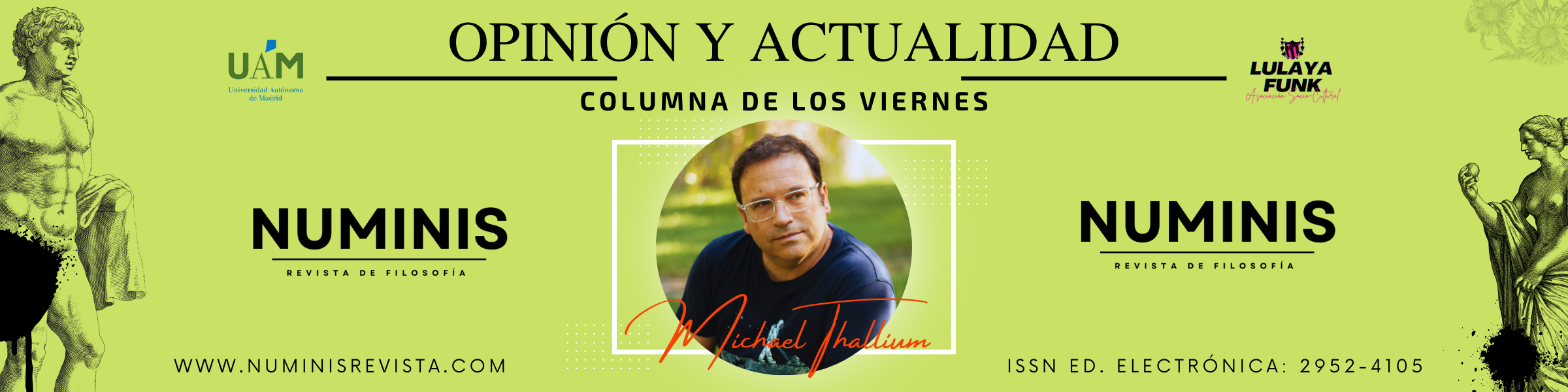

Cuando la literatura se llama Ramón
Llego al mercado de Tirso de Molina. Subo las escaleras y justo en la entrada, a mano izquierda, está el lugar donde he decidido pasar quizás una o dos horas. Muchas personas creen que el mercado se encuentra donde desemboca la parada de Metro Tirso de Molina. No, el mercado se ubica en el distrito de La Latina, cerca de la Puerta del Ángel, que hace muchos años se conoció como la barriada del puente de Segovia; lo construyeron en 1932, durante la Segunda República. Una obra del arquitecto Luis Bellido, el mismo que en 1911 comenzara en la dehesa de Arganzuela las obras del Matadero que no se terminarían hasta 1924. El edificio de ladrillo visto tiene encanto. Recuerda a los antiguos mercados de abastos. Dentro alberga un secreto que pasa inadvertido tanto para las personas que acuden a comprar alimentos a diario en los establecimientos como para quienes, como yo ahora, se acercan a tomar algo en los garitos: hay dos vigas rotas, partidas por la mitad, con los restos de la metralla que dejó un obús que estalló en 1936, al comienzo de la guerra civil. El mercado estaba en la «zona roja», en pleno frente de batalla. No muy lejos se encuentra la iglesia de Santa Cristina, otra construcción de ladrillo visto, aunque de estilo neomudéjar, que durante la guerra sirvió de checa comunista de las milicias voluntarias del general Mangada.
Cuando entro, me acerco a esa cervecería diminuta, apenas una barra, estrecha, flanqueada de unos taburetes altos y escasos, un tanto incómodos pero no insufribles. La barra está desierta. Me acomodo. Si escasos son los taburetes, no lo es la gran variedad de cervezas: belgas, alemanas, españolas… Yo vengo por las belgas. Pido una Duvel. Si he venido aquí, no es tanto por beber cerveza como por encontrar alguien con quien conversar. De momento, si de conversar se trata, solo puedo hablar con el dueño del local que me sirve la belga. No importa. Vengo armado con un libro que me puede servir para sumergirme en otro mundo hasta que alguien más se acerque a la barra. Lo abro. Preludios de Santiago Miralles, publicado en 2012 por Turner. El libro me transporta a finales del siglo XVIII. El viejo Haydn y el joven Beethoven conversan: «Ah, sí, el respeto a las reglas. ¿Qué hubiera sido de mí si no las hubiera transgredido un poco allí donde nadie podía discutirme cierta autoridad: en mis composiciones?». Beethoven le responde: «Pero para transgredirlas hay que conocerlas, y conocerlas muy bien».
Aparece un asiático que selecciona una cerveza. Se sienta al otro extremo de la barra, aunque como es tan corta no anda muy lejos. Viste de una forma peculiar, con unos pantalones que parecen falda, al estilo de los pantalones japoneses de los samuráis. Al poco llega una mujer asiática. Su maquillaje y vestimenta son tan peculiares como los del hombre: parece salida de un cómic de manga. No les echo más de treinta años. Se ponen a hablar. Por el acento deduzco que el idioma que hablan es el chino, y por los gestos infiero que también son pareja. Con el chino de fondo, me sumerjo de nuevo en la lectura que ahora me lleva al mes de julio del año 1812. Goethe y Beethoven caminan del brazo por la avenida principal de la ciudad balneario de Teplitz, en Bohemia. Beethoven, ya bastante sordo, avanza a marchas forzadas para terminar de componer su octava sinfonía, que le parece mejor que la séptima. Haydn ha muerto hace tres años. Goethe le reprocha a Beethoven no haber parado para saludar a la emperatriz y los duques: «Pero, ¡por el amor de Dios! ¿No ha visto usted quiénes eran? ¿Cómo puede pasar de largo como si tal cosa? Usted estará sordo, pero no ciego». Beethoven responde secamente: «¿Por qué hay que referirse a toda esa gente con tanta humildad? Eso… no está bien. Hay que mostrarles a la cara quiénes somos; si no, no nos respetarán». Goethe, quien sí se había parado a saludar cortésmente a la emperatriz y los duques, se queda perplejo: «Realmente es usted una persona extraña». Beethoven frunciendo el ceño le responde: «¿Por qué? ¿Porque no reconozco otra superioridad en el ser humano que la que se mide con la bondad de su corazón?»
La china se aleja un momento del garito. El chino que parece una samurái japonés se acerca a mi taburete en busca de una carta de cervezas que está a mi lado. Aprovecho para hacerle una pregunta cuya respuesta conozco de antemano: «¿De dónde sois?» Su español es casi perfecto: «Somos de china. Yo llevo ocho años en España.» Finjo asombro: «Pues hablas español muy bien. ¡Casi no tienes acento!» Se sonríe complacientemente. Mantenemos una brevísima conversación. Llega la china que parece un cómic de manga. Sonríe y dice «hola» en un español que supongo casi tan perfecto como el de su novio. Lo de que sea su novio es una absurda deducción mía: ¡cómo van a estar casados un samurái y una mujer manga de apenas treinta años!
Por no perturbar su intimidad, vuelvo a zambullirme en la lectura y les dejo que sigan con sus chinerías. Ahora viajo a la taberna El castillo de Eisenstadt, en Viena. Es ya pasada la media noche del 29 al 30 de marzo de 1827. El local está casi vacío. En una mesa hablan y beben Von Hartmann, Spaun, Schober, Schwind y Franz Schubert, quien mira a sus amigos con tristeza. Schubert apura un vaso de vino y se sirve otro… Eso me hace recordar que ya se me ha acabado la Duvel. Pido otra cerveza, pero esta vez una más tostada y de más graduación. Me la sirven. Echo un trago. Sigo leyendo. Schubert se lamenta, ignora que a él le queda poco más de un año de vida. Es joven: treinta años. Él y sus amigos han estado en el multitudinario entierro de Beethoven, quien ha fallecido hace un par de días; Goethe sigue vivo. Schubert piensa que sin Beethoven, Viena se queda vacía: «¿Qué haría yo sin vosotros, mis queridos amigos? Viena es una ciudad demasiado grande, falta cordialidad, sinceridad, pensamientos reales, discursos racionales y, sobre todo, grandes hechos espirituales». El alcohol ya hace su efecto en Schubert. También la cerveza comienza a hacer su efecto en mí. El invierno reina en su corazón y no sabe si acabará cuando a sus amigos empiece a sonreírles la primavera. La muerte de Beethoven culmina una temporada triste y desalentadora para Schubert. Sin embargo, se consuela porque Schindler, el secretario de Beethoven, le ha contado que hacía tres semanas, para distraer al maestro, le dejó encima de la cama unas sesenta canciones manuscritas de Schubert. Beethoven las hojeó quedándose sorprendido: «Verdaderamente en este joven palpita una chispa divina».
Acaba de llegar otra pareja. Estos hablan español. Por el acento deduzco que él es argentino, aunque también podría ser uruguayo; ella es española. El argentino-uruguayo me pregunta si la banqueta contigua está libre. Le respondo que sí, que libre está. Me corro a la izquierda para hacer hueco y dejarles algo más de espacio. Bebo un sorbo de la cerveza tostada de más graduación. Sigo leyendo, pero no puedo evitar escuchar algunos retazos de su conversación. Ambos rondan los cincuenta. Visten al estilo de los años ochenta. Ella le cuenta al argentino-uruguayo que su padre se fue con otra mujer más joven que su madre y que esa es la causa por la que desconfía de los hombres. Él escucha y responde como un psicólogo. ¡Ya no hay duda! ¡Seguro que es argentino! Al parecer ella tiene un novio que en la cama es muy bueno, vamos, que le da caña de la buena, pero que últimamente sospecha que tiene otra. Asoma el fantasma del padre que se largó con una mujer más joven. Echo otro trago a la cerveza. No sé si el alcohol o mi olfato de sabueso me hacen sospechar que ella y el psicólogo —que diga, el argentino— terminarán hoy en la cama. ¡Bah, y a mí qué me importa!
El samurái y la mujer manga se marchan. Se despiden de mí sonrientes. Llega otra pareja. Estos son españoles. Algo macarrillas... Paso de hacer deducciones. Regreso a la lectura. París, sábado, 4 de abril de 1835. Chopin acaba de interpretar el Nocturno op. 9 n,º 2 en mi bemol mayor en el salón del palacio de la princesa Belgioioso. Después de los aplausos y elogios de los asistentes, comienzan los corrillos de los invitados. El joven compositor italiano Vincenzo Bellini se acerca al piano para hablar con Chopin a solas. Hablan de música, de composición, de arte. El polaco muestra admiración por el italiano y viceversa. Al poco se les une el poeta alemán Heinrich Heine, que les corta un tanto el rollo. Heine es socarrón y a Bellini le resulta un poco impertinente. Chopin opina que es un gran poeta, pero que es verdad que a veces se muestra demasiado cínico y demuestra un humor diabólico: «Ustedes son músicos, median entre el espíritu y la materia, le ponen ritmo al espíritu y liberan a la materia de sus limitaciones espaciales: espíritu teñido de sensibilidad italiana, pero espíritu desgarrado. Y usted, Señor Bellini, usted es un genio en este arte de la mediación. ¡Un genio! Así que ándese con cuidado». Bellini mira desconcertado a Chopin e inquiere: «¿Cuidado de qué?» Heine, a sabiendas de que Bellini tiene treinta y tres años y que, como buen siciliano, es supersticioso, se muestra malicioso: «Nuestro amigo Chopin solo tiene veinticinco y yo, treinta y siete, así que estamos fuera de peligro. Pero usted… ¡Usted me preocupa!» Bellini vuelve a mirar a Chopin, que intenta quitarle importancia al asunto. Heine regresa a la carga: «Usted es un genio, ¿no?, todo el mundo lo dice: pues recuerde que la maldición de los genios es morir entre los treinta y los treinta y cinco años».
Cierro el libro. Apuro la cerveza que ya ha hecho todo el efecto que podía hacer. Yo ya paso de los cincuenta. ¡Así que ni genio ni joven! Pago lo que se debe y me despido del psicólogo —que diga, ¡hip! del argentino— y ¡hip! su amante.
De camino a casa reflexiono sobre la vida, sobre mi vida. Recuerdo que hace unos días la editorial Valnera ha publicado una novela tan esperada como extraordinaria: Cuando el mundo se llamaba Cerralbo, de Ramón García Mateos. A Ramón lo conocí por otro excelente escritor y narrador oral, Ignacio Sanz. ¡Qué novela tan exquisita, tan buena, tan…! No sé si es el alcohol o la toma de conciencia. ¡Ramón es un genio! ¡Y qué pequeño yo ante tantos otros tan superiores! Santiago Miralles, Haydn, Beethoven, Goethe, Schubert, Chopin, Bellini, Heine, Ignacio Sanz, Ramón García Mateos… ¡Qué pequeño! Subo las escaleras de casa. Abro la puerta. Entro. Veo el portátil que me espera sobre la mesa. ¡Y ahora qué voy a escribir yo! ¡Qué sobre una novela que me parece una genialidad! ¡Qué voy a poder decir de un libro que lo dice todo por sí mismo! Me siento. Lo enciendo. Tecleo. ¡Menos cerveza y más genialidad! Asumo irremediablemente que poco más puedo escribir cuando la literatura se llama Ramón.
Michael Thallium
Cuando la literatura se llama Ramón
BIBLIOGRAFÍA:
- Miralles, S. (2012) Preludios. Madrid: Turner.
- García Mateos, R. (2024) Cuando el mundo se llamaba Cerralbo. Cantabria: Valnera.
Cómo citar este artículo: THALLIUM, MICHAEL. (2024). Cuando la literatura se llama Ramón. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 2, (CV80). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2024/09/cuando-la-literatura-se-llama-ramon.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





.png)
.png)
.png)











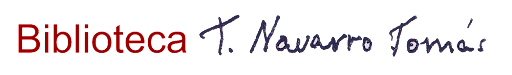
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario