Un totalitario a pie de calle
Vivimos en el mejor de los universos políticos posibles. Esta afirmación un tanto leibniziana se escucha de variadas formas cada medio minuto en el panorama occidental. Nuestra civilización democrático-liberal está obsesionada por protegerse y autorreafirmarse. Una pescadilla que se muerde la cola y que acoge todo término contrario a lo democrático como malo, obsceno o despectivo. Basta con acudir de oyente al parlamento de Twitter para notar acá y acullá como viejos palabros como “fascista”, “nazi” (gusta especialmente si se combina con la palabra feminista) o “totalitario” se arrojan por el aire como cuchillas.
El origen de estos conceptos, labrados por los parajes del siglo pasado, casi nada tienen que ver con el cariz popular que toman actualmente. A pesar de que prácticamente todos hemos participado de las nuevas acepciones generadas, también la gran mayoría de nosotros suele participar de la protesta común en contra de este fenómeno. Nos alzamos escandalizados reivindicando la referencia original de estas palabras, aludiendo a una insincera preocupación por el pasado, y en el camino, se nos cierra la puerta de poder reflexionar sobre qué nuevos significados se están ligando a estos términos. Peor aún, perdemos la oportunidad de crear nosotros nuevas concepciones, una vez rasgado el velo de cristalización de estos conceptos.
Uno de los más jugosos términos mencionados es el que tradicionalmente parece funcionar como término paraguas. El totalitarismo, según la RAE, se define como la «doctrina y regímenes políticos, desarrollados durante el siglo XX, en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial». De esta descripción se infiere que el adjetivo de “totalitario” no es fácil de aplicar al sujeto cualquiera, a menos que este forme parte integral del eje de poder de un régimen totalitario o sea un pensador influyente en relación con este. Al existir un control coactivo, no sería justo utilizar el adjetivo aludiendo a algún ciudadano de a pie de calle que pueda, sin embargo, compartir aparentemente una doctrina totalitaria, puesto que su creencia no ha podido desarrollarse libremente.
Sin embargo, en un sistema político donde es posible el libre pensamiento, como el nuestro, sí que se podría usar dicho término de forma acusatoria o incluso descriptiva con mayor grado de justicia léxica. Dado que existe esta posibilidad, hemos de preguntarnos entonces, ¿qué es lo que constituye un totalitario a pie de calle?
Un totalitario actualmente es un producto social y político de una serie de factores individuales y colectivos que acaban ocasionando que su faceta principal sea una fachada de principios cerrados en la que no existe grieta para la ironía —socrática o no— o para cualquier otro tipo de contraargumentación. El sujeto ideal del totalitarismo occidental del siglo XXI se hunde o se envalentona con cualquier proposición que no coincida con el argumentario que este abandere. Este ejemplar jamás se ha prestado a cambiar de opinión o un día simplemente paró de hacerlo. Su vida mental ahora consiste en un castillo medieval al que solo se le añaden más piedras de vez en cuando. Es una fortaleza cuya arquitectura no es capaz de sostener más que una pequeña ventana, un estrecho agujero por el que de vez en cuando puede asomarse algún bromista o algún socrático a molestar, pero este jamás conseguirá convertir dicho castillo en mirador.
Socialmente, el totalitario se ve resguardado por una serie de concepciones colectivas que le permiten detener la actividad del pensamiento y sustituirla por la de rumiación. Para empezar, la crítica en nuestras sociedades se plantea como el fin, no como un principio. Destruye pero no construye. Tampoco se separa el ataque a la idea de la agresión personal. Por supuesto, entendemos un debate como la maraña de insultos que se puede disfrutar diariamente en el Sálvame. Todo esto se relaciona con la fragilidad de una autoestima colectiva cada vez más acostumbrada a presenciar como, súbitamente, mediante el fenómeno de la cancelación, se puede desvanecer la apabullante validación que obtenemos de las redes sociales. Hay una condena ya preparada para aquel que se equivoque, una prisión permanente que en la mayoría de los casos no es revisable.
Nuestros políticos tampoco son el mejor ejemplo. Parece ser que en el diccionario del animal político no existe ninguna referencia a admitir una equivocación propia, simbolizada en otros países con la dimisión. Incluso los debates políticos que se venden como una herramienta para ayudar a discernir al votante se asemejan más a un sucedáneo de telebasura, con la peculiaridad de que este es protagonizado por los guapos representantes que supuestamente nosotros hemos elegido democráticamente.
A pesar de todo esto, hay quienes declaran comprender y desear una verdadera confrontación intelectual, pero siguen presentando en los rincones de su discurso filos totalitarios. Algo en sus ansiosas intervenciones escolásticas desprende cierto aroma a miedo, un temor a mutar de creencias, que quizá sea más que justificado. Cuando Heráclito nos habla del devenir, de lo que fluye y no permanece, del cambio, relaciona todas estas cuestiones con el fuego. El fuego es un elemento violento, caótico, como el cambio en sí. Se mueve, destruye, e incluso podríamos decir que duele.
Siglos más tarde, y a raíz precisamente del auge de los totalitarismos en el siglo XX, la psicología social nace como rama y le concede un nombre a esta molestia. Efectivamente, nos referimos a la disonancia cognitiva, cuyo primer desarrollo se lo debemos a Leon Festinger. La disonancia cognitiva refiere a ese conflicto que sucede en nuestras cabezas cuando percibimos contradicción entre nuestras creencias o entre estas y nuestras acciones. Nuestro cerebro, al que le encantan los atajos cognitivos, nos llena entonces de un impulso que pretende resolver dicha disonancia, y al que se conoce por principio de consistencia cognitiva.
Por otro lado, la psicología evolucionista —otra rama en el amplio campo de la ciencia de la conducta— parte de una perspectiva darwinista que destaca la capacidad de adaptarse del ser humano con respecto a los variados horizontes físicos, sociales e intelectuales. La adaptación es una respuesta al cambio. El ser adaptativo no se recrea en el dolor, sobrepasa la disonancia y genera nuevas posibilidades.
Se podría decir que tener capacidad de adaptación es sinónimo de fluir con el devenir, estar abierto a la contradicción y de tener fe en la capacidad de nuestra especie de aprender y de reinventarse. Una vez el totalitario de a pie de calle sobrevive a su primera disonancia —apodada familiarmente por los filósofos como “crisis existencial” y cuyo patrono siempre será el pensador moderno Blaise Pascal—, se percata de que la siguiente contradicción es más fácil de asumir. El universo abierto, infinito, y a veces inestable que se reivindica en oposición al mundo fijo, cerrado y finito del totalitario puede provocar vértigo si no se conoce desde dentro. Sin embargo, una vez te sumerges en el río del cambio, jamás volverás a ser el mismo.
Cómo citar este artículo: SANCHO DE PEDRO, MARÍA. (2022). Un totalitario a pie de calle, Numinis Revista de Filosofía, Año 1, 2022, (CL1). http://www.numinisrevista.com/2022/08/un-totalitario-pie-de-calle-maria.html

Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





.png)
.png)
.png)










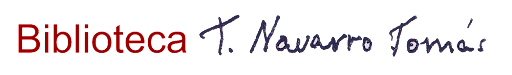
















.png)

¡Muy guay, María! Lo último que mencionas de la psicología evolucionista es un buen melón y daría para más.
ResponderEliminar