

«El libro sobre la mesa, le abro las alas y vuelo»: Entrevista
a Michael Thallium sobre Filosofía y Literatura
Ayoze González Padilla
Instituto de Filosofía-CSIC
Introducción
Conocí a Michael en la Universidad Autónoma de Madrid, mientras yo realizaba unas prácticas laborales en el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSIPM), y él trabajaba allí como responsable de comunicación. Aunque no fue el tutor que me asignaron para mis prácticas; sin embargo, podría decirse que en realidad sí que lo fue, ya que pronto empezamos a tener una interacción fluida y de confianza. Uno de los motivos que lo propició fue el interés de ambos por la filosofía y la literatura. Recuerdo que en ese momento yo estaba escribiendo un libro sobre filosofía de la música, y al comentárselo, empezó a recomendarme una gran cantidad de autores y obras de los que muchos ni siquiera había escuchado hablar en mis estudios universitarios.
Algunos de esos autores son Juan David García Bacca,
George Santayana, Andrés Trapiello, Fernando Lázaro Carreter, Pedro Salinas,
Clara Campoamor, Juan Rulfo y un largo etcétera. Recuerdo que con mucha ilusión
compré muchos de los libros que me recomendó y aún en la actualidad sigo
volviendo a ellos. Cabe destacar el libro Filosofía de la música de Juan
David García Bacca, obra compleja que espero en algún momento poder indagar de
forma más profunda. También recuerdo su insistencia en reivindicar la figura
del filósofo español George Santayana, que es un gran desconocido en España,
aunque su literatura poco a poco va siendo más conocida y traducida, ya que
escribió su obra en inglés. En este sentido, recientemente Michael me regaló el
libro de Santayana Platonismo y vida espiritual que espero leer pronto.
De este modo, entre Michael y yo se ha ido fraguando
poco a poco una amistad, cuyo nexo de unión principal es el interés de ambos
por la literatura, la escritura y la filosofía, aunque no son los únicos. A
este respecto, he querido hacerle una pequeña entrevista con la finalidad de
plasmar en negro sobre blanco muchas de las conversaciones que durante este
tiempo hemos podido tener, o simplemente concretar algunas de las reflexiones
que leyendo sus textos me han ido surgiendo. Así, sirva lo que viene a continuación
como una breve aportación sobre la relación entre filosofía y literatura, que
espero además sirva como propedéutica a un libro en el que llevamos tiempo
trabajando y que habíamos postergado, que precisamente aborda en forma de
conversación muchos de los asuntos que aquí aparecen. Espero que sea de
interés.
Entrevista
AG:
Ayoze González
MT:
Michael Thallium
AG:
Cuando leo tus textos, no en todos, pero sí en muchos de ellos, suelo encontrar
un tipo de literatura que es en movimiento. Esto me recuerda a los
peripatéticos, que, como sabes, son los seguidores de la escuela filosófica
fundada por Aristóteles en el siglo IV a. C. en Atenas, conocida como el Liceo.
Así, el término «peripatético» proviene del griego «peripatos», que significa
«paseo» o «paseo cubierto», en referencia a la costumbre de Aristóteles de
enseñar y discutir filosofía mientras caminaba con sus alumnos por los jardines
del Liceo. Aunque no del mismo modo, esto lo podemos encontrar mismamente en el
texto «Y me tomaste del brazo» que aparece en tu libro Dos años de Numiniscon Michael Thallium: En la brega de la vida y la literatura, donde, para
hablar sobre la poesía de José Mateos, lo haces a través de tu experiencia en
movimiento, entendiendo que, seguramente, ese texto lo fuiste pensando y
escribiendo en tu mente mientras te movías. Me gustaría que comentaras lo que
consideres en este sentido, ya que, además, es un aspecto que relaciona
filosofía y literatura.
MT:
Efectivamente, así es. Muchos de los textos que termino escribiendo en papel
antes se han concebido caminando. Otras veces, no pocas, surgen al enfrentarme
a la hoja en blanco o a la pantalla del ordenador. En concreto, ese texto que
mencionas, «Y me tomaste del brazo», surgió literalmente caminando con mi padre
para ir a desayunar. Recuerdo que, mientras caminábamos, me venían a la cabeza
algunas ideas sobre la antología de los poemas de José Mateos que acababa de
leer: Los nombres que te he dado. Volviendo a lo que dices del
movimiento, es cierto que a lo largo de mi vida es algo que he hecho mucho:
salir a caminar. Es durante esas caminatas cuando surgen ideas que más tarde
acierto o no a plasmar en un texto. Muy conocidos son los paseos de Beethoven o
las caminatas de Gustav Mahler por las montañas austriacas en busca de
inspiración. No es que busque la inspiración caminando, pero de algún modo me
topo con ella en el camino. Después llega la parte laboriosa de ejecutarla… y
esa parte es tan importante, más incluso, que la de encontrar la inspiración.
Hasta hace bien poco, solía acompañarme de un cuaderno para escribir según se
me ocurriesen las ideas. Hace un año o así que dejé de hacerlo habitualmente.
Quizás porque el ordenador ha ido sustituyendo al papel. Justo estos días,
quiero retomarlo. Conectarme más con el papel y la caligrafía y desconectarme
de lo digital. Uno pasa por muchas fases a lo largo de la vida. Actualmente, a
mis cincuentaidós años recién cumplidos, considero que la literatura es el
mejor modo de hacer filosofía. He leído mucho ensayo en mi vida y me encanta
hacerlo, pero he llegado a la conclusión de que la literatura (la narración, el
cuento, la novela) me permite explicar mejor aquello de filosófico que puedan
tener mis ideas. Todo está relacionado con otra conclusión a la que llegué hace
cuatro o cinco años: «Una historia verídica no es posible sino en la más
estricta ficción».
AG:
En una comida que tuvimos ambos hace tiempo con el escritor José Antonio
Abella, recuerdo que, hablando sobre su literatura, él dijo que entre las
personas que conocían profundamente su obra estaban su mujer, la otra persona
no la recuerdo, y el tercero te mencionó a ti. Además, lamentablemente el
escritor ha fallecido recientemente, así que me gustaría, si puede ser, que
hablaras lo que consideres sobre su literatura, por ejemplo: ¿qué tipo de
literatura escribió? ¿cuáles son las obras que más te han calado y
de qué manera ha influenciado su literatura en la tuya?
MT:
Esa persona que no recuerdas es el escritor y narrador oral Ignacio Sanz.
Ignacio ha leído los originales de José Antonio Abella antes de que se
publicaran. Fue precisamente él quien me presentó a José Antonio Abella, a cuya
vida llegué cuando él ya estaba de salida, quiero decir que yo ya lo conocí
cuando tenía cáncer, aunque pensábamos que duraría más tiempo. En muy poco
tiempo llegó a ser como un hermano mayor para mí. Tuve la suerte inmensa de
conocerlo, de pasar tiempo con él y de leer casi todos sus libros —me faltan
los póstumos que aún están por publicar— mientras estuvo vivo. Si hay algo que
puedo decir de Abella es que fue un hombre muy coherente y muy afortunado. Una
persona concienzuda, pertinaz o cabezota, muy castellano, detallista, con una grandísima
sensibilidad, un escritor enorme y muy, muy generoso. Cuando murió, se me quedó
un gran vacío, pero fue solo algo momentáneo, porque ese vació lo llenó la
suerte de haberlo conocido. Esa sensación de tristeza enseguida se transformó
en un sentimiento de gratitud plena por todo lo que pudimos compartir en dos
años. Su literatura es variada. Sus obras más conocidas son Aquel mar que
nunca vimos, El corazón del cíclope o La sonrisa robada. Para
quienes hemos leído su obra, Trampas de niebla es una excelente novela
que anticipa El corazón del cíclope. Su primera novela, Yuda, es
un ejemplo donde se combina la buena escritura con la buena edición. Quienes
logren hacerse con un ejemplar de ella entenderán por qué lo digo. Abella tocó
casi todos los palos: literatura juvenil, poesía, narrativa… Una característica
que subyace en todos sus libros es su enorme capacidad de investigación y
documentación. No obstante, fue médico rural durante muchos años. La mayoría de
sus novelas son producto de un abrumador trabajo de investigación. Paradigmas
de esa capacidad investigadora y documental son La sonrisa robada y Aquel
mar que nunca vimos. A quienes deseen introducirse en la literatura de José
Antonio Abella, les diría que empezasen con El hombre pez, una novela
inspirada en una leyenda cántabra, o quizás también La llanura celeste
que, por cierto, dentro de poco va a reeditarse con correcciones y ampliaciones
que José Antonio Abella hizo durante las últimas semanas de vida. Su obra es un
ejemplo de coherencia.
AG:
Otro asunto fundamental que me gustaría hablar contigo es el modo de acercarnos
a la literatura, es decir, cuando uno está dentro del mundo filosófico y
literario, acercarse a la buena literatura puede ser más fácil, ya que, uno
tiene un bagaje y sabe qué autores pueden ser más relevantes, cuáles son los
que, aun no siendo especialmente conocidos, tienen una obra importante, o
simplemente los que más interesan a nivel personal, donde dicho gusto está
forjado en base a un criterio. Entonces, dado que tú eres algo así como un
explorador y descubridor de literatura, ya que estás continuamente encontrando
y rescatando autores, me gustaría que dieras algunas recomendaciones
literarias, como a mí me las diste en su momento, sobre qué leer cuando uno
está empezando, intentando también esquivar a los autores mainstream.
MT:
Hasta hace bien poco, a mí me ocurría una cosa extraordinaria: mi modesta
biblioteca estaba llena de literatura de muertos. Me refiero a que casi todos
los libros eran de autores muertos hace muchos años. Había dos excepciones:
Andrés Trapiello y Juan Bonilla. Leyendo a Trapiello y Bonilla descubrí a otros
muchos autores. Sin embargo, la búsqueda de autores contemporáneos vivos, eso
que llamamos literatura actual, ha sido más bien reciente en mi vida. Y sigo
pensando que la literatura de mayor calidad se ha escrito hace muchos años. Hoy
hay muy buenos autores, sí, pero poquísimos en relación con la enorme cantidad
de libros que se publican. Salvo poquísimas excepciones, considero que los
mejores autores actuales se encuentran en las pequeñas editoriales. Las grandes
editoriales son para las masas y el comercio. Todo tiene cabida. Yo prefiero
esas editoriales en las que uno puede descubrir a grandes autores, poco
conocidos para el gran público, pero de una calidad indiscutiblemente superior
a la de los números uno de ventas. En los últimos años he descubierto a autores
vivos como José Antonio Abella (recientemente fallecido), Ignacio Sanz, Jesús
Carazo, Tomás Sánchez Santiago, Ramón García Mateos, Emilio Pascual, José
Mateos, Gonzalo Hidalgo Bayal… El único consejo que puedo dar para leer buena
literatura es leer mucho y seleccionar. Los buenos autores suelen llevarte a
otros igualmente buenos y esos a otros… Normalmente, suele ocurrir que casi
ninguno de ellos es famoso. Para tirar del hilo de la buena literatura española
recomiendo la lectura de Las armas y las letras de Andrés Trapiello. Por
otra parte, he de decir que uno siempre termina encontrando algo nuevo con lo
que alimentar el alma. Muchas veces me he dicho: «después de leer este libro,
ya no encontraré nada mejor». Sin embargo, uno termina casi siempre encontrando
ese libro que mantiene la llama viva de la lectura y de la sorpresa.
AG:
Hace tiempo me comentaste que habías escrito una novela completa a mano, tu
primera novela, y que, aunque no conservas el manuscrito original, sí que la
tienes digitalizada. No sé si te apetecería contar una pequeña sinopsis de la
novela, ya que, me pareció divertida, y que además guarda cierta relación con
tu primera novela publicada Que creí inmortal hasta que me morí, y así,
si por lo que sea nunca la publicas, al menos quedaría por escrito algo sobre
ella.
MT:
Esa novela en principio iba a ser un ensayo filosófico titulado Tratado de
la conveniencia. Sin embargo, cuando me senté a escribirla —y sí, la
escribí con pluma y en papel—, me salió una novela corta e inédita que titulé Tierras
afines o los principios de la conveniencia. Cada uno de los capítulos se
correspondía con cada uno de los principios que eventualmente conformarían el Tratado.
Ciertamente, tienes razón cuando dices que guarda relación con Me creí
inmortal hasta que me morí, pero Tierras afines tiene un lenguaje
más barroco con el que hoy no me identifico. Recuerdo que para uno de los
capítulos en los que se comente un crimen contra una mujer ciega, me encerré en
una habitación completamente a oscuras para saber cómo se siente un ciego. Lo
titulé Tierras afines porque cada uno de nosotros somos como una tierra,
como un terreno, y nuestras relaciones, nuestras vidas, son el resultado de
afinidades de las que muchas veces no somos ni conscientes. El argumento es
sencillo, un grupo de amigos vuelve a reunirse después de muchos años e ignoran
que sus vidas y lo que las circunda están influidas, sin ser conscientes de
ello, por un personaje que muere al comienzo de la novela y que está ausente en
toda ella, siendo en realidad el protagonista. Con toda esa red de coincidencias
con las que se tejen nuestras vidas se forma eso que denominamos conveniencia.
Esa novela no fue un mal ejercicio literario. Quizás algún día vuelva a
trabajar sobre la copia que transcribí al ordenador, pero lo más probable es
que se quede donde está y que se diluya en otros textos que estén por llegar.
AG:
En relación con lo que comentas sobre el proceso de escritura y el medio en el
que un autor escribe, ya has señalado que quieres retomar la escritura a pluma,
pero me gustaría saber qué piensas respecto al tipo de texto que se escribe a
mano o a ordenador, es decir, ¿hay una diferencia meramente práctica o también
de contenido y, por tanto, de calidad? En mi caso, por ejemplo, escribo poesía
y ensayo literario con pluma y los textos de investigación, relatos, etc., los
suelo escribir en el ordenador. A veces he pensado que los mejores textos que
he escrito son los manuscritos, pero otras veces lo he creído al revés.
Entonces, entendiendo que al fin y al cabo se trata de una práctica en donde
cada autor va utilizando sus propios métodos que le son más útiles, me gustaría
saber si esto a lo que me refiero podría tener algo que ver con lo que refieres
tú respecto a que la mejor literatura proviene de autores ya muertos, que, por
supuesto, habrán escrito todos o casi todos sus textos a mano.
MT:
Interesante la reflexión que planteas. ¿Escribían mejor los autores que no
tenían ordenador y ni siquiera máquina de escribir? No sabría qué responder.
Quizás estos autores hubieran agradecido tener los recursos de los que
disponemos hoy tú y yo. No obstante, intuyo que escribir a mano desnuda, con
lápiz y papel, hace que quien escriba esté más pegado a la naturaleza del ser
humano. Haciendo un símil es como caminar en la ciudad o caminar en el campo.
Quien escribe al ordenador, camina por la ciudad, y es también enriquecedor,
porque descubre una suerte de objetos (edificios, vehículos, calles,
monumentos…) y realidades que han construido otros seres humanos. En cambio,
cuando uno camina por el campo, lo que descubre son objetos (árboles, rocas,
montañas, ríos, mares…) y realidades que han sido creadas por a saber quién,
pero que están ahí y su naturaleza es muy distinta a la de los elementos de la
ciudad. El escritor de ordenador es el caminante de ciudad; el escritor a mano,
explorador de la naturaleza. Para mí el ordenador es mucho más cómodo si uno
escribe ensayo o textos de investigación, porque uno puede conectarse casi de
inmediato con fuentes de las que extraer información. Cuando uno carece de esas
fuentes, cuando camina a la intemperie por el campo, no le queda más remedio
que nutrirse de sí mismo, del conocimiento acumulado en la mente durante los
años, y de lo que le rodea en ese instante. Quizás escribir a mano sea mucho
más subjetivo. Sin embargo, quizás en la combinación de ambos modos de escribir
esté la virtud. Haciendo un guiño a Aristóteles, quizás la virtud literaria
esté en la mitad del camino. La gran ventaja del ordenador es que uno puede
borrar y escribir y volver a borrar y escribir sin hacer tachones; en el papel,
o tachas o tienes las ideas tan claras que fluyen con pulcritud.
AG: Además de hacer literatura en movimiento, otro asunto que veo de forma general en tus textos es la relación entre la vida y la muerte. Incluso me atrevería a decir que esos son los dos temas principales en torno a lo que escribes. En este sentido, esa relación entre vida y muerte aparece casi como una misma cosa, fruto de ello es Me creí inmortal hasta que morí, donde el personaje principal, que eres tú, está muerto, pero a la vez está vivo. Es decir, vivo tras la muerte. Y en tu otra novela no publicada que has mencionado: Tierras afines o los principios de la conveniencia, el personaje principal también muere, pero está presente en toda la historia. Además de esto, en tu libro Dos años de Numinis hay varios textos dedicados también a la muerte, pero donde es un tipo de muerte que también de algún modo deviene en vida. Cabe resaltar aquí el texto titulado «Te pido permiso» que es una magistral carta de despedida a una persona que se va a morir, pero donde no se atisba un final, sino un nuevo comienzo, o al menos así lo he interpretado yo. Dicho esto, ¿coincides con lo que menciono o qué podrías señalar al respecto?
MT:
Eres muy perspicaz. Sí, estoy de acuerdo con eso que dices respecto a «Te pido permiso». Este es
un texto que escribí para José Antonio Abella antes de que falleciera, para que
él lo pudiese leer. Una vez muerto, de nada serviría escribirlo. Quien
realmente me importaba, él, tendría que conocerlo antes de morir. Y así fue. Lo
leyó. Por eso no he escrito ningún eulogio sobre Abella después de muerto. Lo
que tenía que decirle, se lo dije en vida. Si es verdad que estoy escribiendo
una novela en la que él es uno de los protagonistas, pero esa novela la comencé
cuando él estaba vivo, y ya veremos si la doy por concluida en algún momento.
Por otro lado, la vida y la muerte son temas recurrentes en la filosofía. Entre
la vida y la muerte ocurre eso que llamamos amor (otro tema recurrente en la
literatura de todos los tiempos). Así que es probable que cuando escribo sobre
la vida o la muerte el tema subyacente sea el amor, ausente como el
protagonista de Tierras afines, pero muy presente, impregnándolo todo.
De hecho, mi otra novela, Me creí inmortal hasta que me morí, es el
relato de la búsqueda del amor del protagonista que transciende la vida y la
muerte. Es la búsqueda del amor en «la infinitud sensual del cosmos», ese
estado en el que se encuentra inmerso el protagonista. La vida es frágil. Ahora
tú y yo estamos conversando, y probablemente lo sigamos haciendo mañana, pero
nadie puede garantizarlo, porque pueden ocurrir muchas cosas, entre otras, la
muerte. ¿Qué nos queda? Las palabras y vivencias compartidas. Me gusta ver la
muerte como un canto a la vida. Claro, estoy hablando de una muerte no
violenta. El tema de la muerte violenta (las guerras, los asesinatos, los
abusos de poder…) eso es harina de otro costal.
AG:
Dentro de tu labor como escritor es importante también señalar tu faceta de
crítico musical, ya que es algo que ejerces de forma frecuente en la revista Scherzo,
donde, además, viajas a otros países para realizar las críticas de algunos
conciertos. Así, me gustaría saber de qué forma te relacionas con este tipo de
escritura, qué debe tener una buena crítica musical y cuál crees que es el
lugar del crítico de arte en la actualidad.
MT:
Es muy interesante hacer crítica musical. Uno tiene su estilo propio y ha de
encajarlo en la línea editorial de la revista con la que colabora. Encontrar el
equilibrio entre lo que uno quiere escribir y lo que la revista quiere que uno
escriba a veces no es fácil. No obstante, si hay algo que he aprendido de mi
colaboración con Scherzo es la síntesis. Uno tiende a «enrollarse».
Cuando tienes un espacio limitado, no te queda más remedio que eliminar lo
superfluo. Por ejemplo, para ciertas reseñas musicales el espacio al que has de
ceñirte son 1.830 caracteres con espacio. De ello hablo también en Me creí
inmortal hasta que me morí. Cuando escribo crítica musical, procuro hacerlo
de un modo literario y no erudito, me dirijo a un público que, por ejemplo, no
tiene por qué saber qué es una hemiola y los efectos que se pueden conseguir
con ella. Huyo de la erudición técnica. No obstante, el público de Scherzo
es un público especializado en música clásica. Sin embargo, intuyo que el nivel
cultural de los lectores ha bajado en los últimos treinta años. Lo mismo ocurre
con la crítica literaria o del arte. Hace muchos años, la opinión de un
crítico, por su prestigio y preparación, contaba mucho. Actualmente, eso no es
así. Cuenta más lo que un «famoso» pueda decir que lo que un especialista diga.
Y, de algún modo, eso está bien así también. Tengo claro que hay ciertas cosas
que son, han sido y serán de minorías. Uno elige dónde estar.
AG:
Finalmente, me gustaría concluir esta entrevista de una forma quizás más
rítmica. Para ello, te voy a pedir que escribas, por un lado, algunos pocos
versos de uno de esos poemas que más te hayan extasiado, y que hagas lo mismo
con el texto de una canción. Me gustaría, si puede ser, que previo a ello
dedicaras algunas pocas líneas a la relación que tiene la música y la poesía
para ti.
MT:
Decía Gerardo Diego que los músicos ganaron la batalla a los poetas, que la
música llega allí adonde la poesía no puede. Para no pecar de falta de memoria,
permíteme transcribirte lo que Gerardo Diego escribió al respecto allá por 1938
en un texto que tituló La noche y la música: «Porque los
poetas pudieron llegar antes, pero los músicos llegaron después y los vencieron con sus propias armas. Hay más poesía en un adagio de Beethoven que en una escena de
Shakespeare, Schumann vence a Hoffmann o a Heine, como Fauré a Verlaine o Debussy a Mallarmé. Y es que la
música juega con ventaja». La poesía de Gerardo Diego, la mayoría de
veces, parte de lo musical. Fue también un crítico musical excelente,
extraordinario, sobresaliente; y además lo fue en una época, primera mitad del
siglo XX, en la que no existía internet ni los ordenadores, es decir, que tenía
que tirar de conocimiento y experiencias propias y de memoria para reseñar los
conciertos a los que asistía. Opino que la música y la poesía están íntimamente
relacionadas en tanto y cuando expresan o evocan emociones. Quien quiera leer
buena crítica musical que lea todas las que escribió Gerardo Diego en Prosa
musical y Pensamiento musical. Yo diría que es el poeta español que
más ha abordado la música en sus poemas. Confieso que soy una persona musical,
auditiva y quizás en mi vida hasta ahora haya preponderado la música sobre
cualquier otra disciplina. Sin embargo, a estas alturas de mi vida, reconozco
que la poesía es mucho más asequible que la música en el sentido que uno no
necesita ningún instrumento más que la palabra para interpretarla. La música
requiere un esfuerzo y preparación mayor, que no siempre está al alcance de
todo el mundo. Solo el canto está íntimamente ligado a la poesía. La música
instrumental va más allá que la poesía, pero también requiere más preparación y
entrenamiento (dedicación) para ejecutarla e interpretarla.
Respecto a lo que me pides de que escriba algunos
versos que me hayan extasiado, de memoria solo puedo recordar —y menudo
recuerdo porque el verso es todo un poema en sí mismo— uno de Miguel d’Ors que
me conmovió por su hondo sentido. Es un endecasílabo que lleva por título Permanencia:
«Se fue, pero qué forma de quedarse». Otros que recuerdo ligados a la música
son versos en otros idiomas como el inglés o el alemán. Durante muchos años me
marcó mucho la letra de Somebody to love, una canción que compuso
Freddie Mercury allá por 1976 y que incluyó en el álbum A day at the races
del grupo Queen: Each morning I get up, I die a little. Can barely stand on
my feet […] Can anybody find me somebody to love?[1]
¡Curioso! Si te fijas, en esa letra están los tres temas que mencioné
anteriormente: vida, muerte y amor. Otro poema que tengo en la mente es uno de
Heinrich Heine, en alemán. Me lo sé de memoria porque lo asocio con la canción
que Robert Schumann compuso con ese poema y que incluyó en el ciclo Amor de
poeta op. 48: Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da
ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen…[2]
En mi caso, la música me hace recordar los poemas. Pocos poemas sé de
memoria que no estén asociados a una melodía. Por eso admiro a personas como
Emilio Pascual o Pollux Hernúñez, quienes, aparte de leer muchísimo, tienen una
memoria prodigiosa. Por cierto, el poema de Heine es del amor que surge en
primavera: renacer de la vida y nacimiento del amor. Como poetas actuales a
quienes admiro están Miguel d’Ors, Eloy Sánchez Rosillo, Tomás Sánchez
Santiago, José Mateos… Precisamente, de Mateos son estos versos dedicados a la
lectura y que incluí en el texto con el que comenzó esta entrevista, «Y me tomaste del brazo»:
El libro sobre la mesa.
Le abro las alas,
y vuelo.
Sigamos volando, Ayoze. Volemos.
Puedes consultar el índice aquí: https://www.numinisrevista.com/p/filosofia-contemporanea.html
Para obtener un ejemplar impreso en Amazon: https://amzn.eu/d/9TxEbK3
[1]. «Cada mañana que me levanto, muero un poco. Apenas puedo mantenerme en pie [...] ¿Puede alguien encontrarme alguien a quien amar?». (Traducción propia).
[2]. «En el hermoso mes de mayo, cuando todos los capullos brotaban, el amor floreció en mi corazón...». (Traducción propia).
Cómo citar este artículo: GONZÁLEZ PADILLA, AYOZE. (2025). «El libro sobre la mesa, le abro las alas y vuelo»: Entrevista a Michael Thallium sobre Filosofía y Literatura. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (EN9). ISSN ed. electrónica: 2952-4125. https://www.numinisrevista.com/2025/08/Entrevista-a-Michael-Thallium-sobre-Filosofia-y-Literatura.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





.png)
.png)
.png)












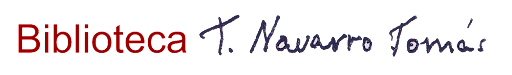
















.png)

Michael es una persona muy interesante. Leo todo lo que puedo de lo que escribe, incluyendo las críticas o crónicas sobre lo que pasa en el Monumental en cada concierto y, me estoy aficionando, me aporta cultura y eso me encanta. Gracias por la entrevista.
ResponderEliminarMuchas gracias, Ana, por tu comentario. Me ha sorprendido que sigas las críticas o crónicas de lo que pasa en el Monumental...
EliminarMuchas gracias, Ana, por tu comentario. Doble agradecimiento por seguir las crónicas de lo que pasa en el Monumental...
Eliminar