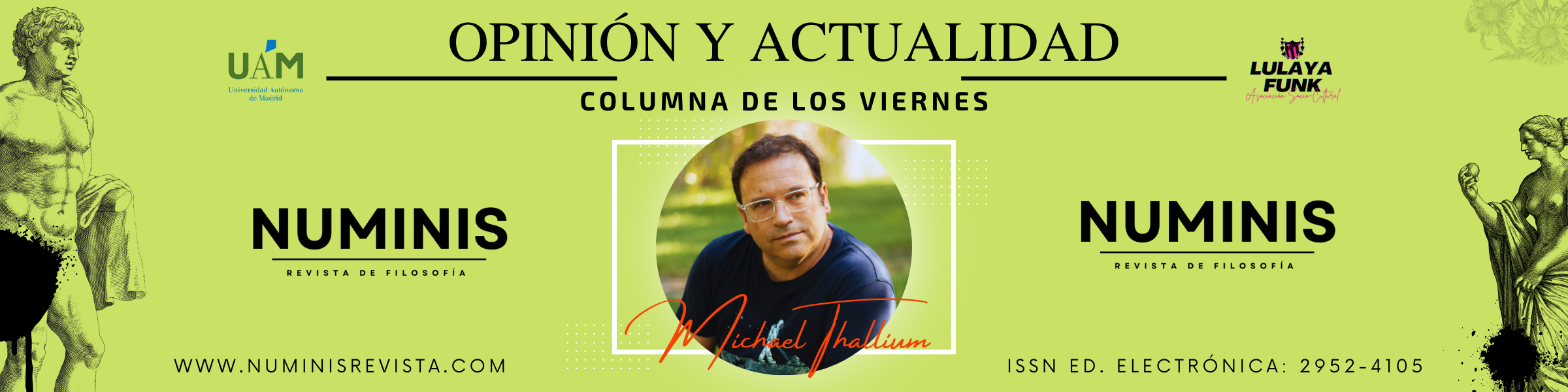

Un cuadro de Dostoyevski
No podía quedarse como otro caso más de suicidio. La comisaria Quispe intuía que debía haber algo más. Decir que Alessia Quispe Salazar intuía era equivalente a afirmar que sabía, porque su intuición emergía de un lugar marcado con la impronta de las certezas, configurado con datos y hechos, un lugar extraño que nadie —ni siquiera ella misma— jamás acertaría a ubicar con precisión. Si alguien le preguntase a la comisaria Quispe por esa increíble capacidad —«sagacidad», la llamaba Teresa Ruiz, su compañera y amiga en los tiempos de universitaria— para conjeturar desenlaces y deshacer entuertos, probablemente diría que su cerebro almacenaba la información y que sus neuronas la recuperaban no por ensalmo, sino por sinapsis. Ahora bien, dónde se encontraba la fuente de sus acertadas conjeturas —¿en el lóbulo frontal?, ¿en el parietal?, ¿en el occipital?, ¿en el temporal?— era un misterio; otras personas —la mayoría— fortalecían la leyenda de ese misterio atribuyéndole un origen divino. Su madre, Saray Salazar, una gitana muy hermosa, solía exclamar «¡Ay, pero qué brujita es esta niña!» cuando Alessia era pequeña. Don Thiago Quispe, el padre, nunca dijo nada a ese respecto. Las miradas que se intercambiaban padre e hija eran suficientes para sellar el pacto del sobreentendimiento sin tener que recurrir a interpretaciones divinas ni esotéricas. Los padres de la comisaria Quispe se conocieron a principios del siglo XXI. Diez años mayor que Saray, Thiago emigró a España desde Arequipa el año en que los europeos despedían el siglo de las dos grandes guerras. Nadie entendió nunca cómo pudieron juntarse dos personas tan distintas, pero solo hubiese bastado con mirarlos para saber que el pegamento que los unió para siempre fue el primitivo sentimiento del amor, un amor profundo que sentían el uno por el otro, que les sirvió para sortear las embestidas de la vida y que se concretó en el fruto de su ardiente volición: la única hija que tuvieron. Alessia Quispe Salazar fue una niña muy amada a la que sus padres procuraron mantener al margen de las estrecheces económicas —que no fueron pocas—, pero a la que nunca ocultaron que la vida no es un cuento de hadas en el que todo sale bien y todos son felices comiendo perdices y que colorín colorado este cuento se ha acabado. Alessia nació en Madrid, en 2002, y desde la cuna evidenció una inteligencia fuera de lo común que con los años fue plasmándose en un expediente académico sobresaliente que le sirvió para conseguir becas y llegar a estudiar Derecho en la Universidad de Alicante bajo el ala protectora del catedrático Manuel Atienza con quien terminaría un doctorado cum laude en Filosofía del Derecho. Fue en aquellos años cuando conoció a la que fue su inseparable amiga y compañera de piso Teresa Ruiz, católica, feminista y muy inteligente. También en aquellos años conoció a quien fuera —el paso del tiempo así se lo evidenciaría más tarde— el hombre que la hizo sentirse más amada y por quien Alessia sintió un amor profundo y sincero. Frederick Blei era un compositor alemán que pasaba largas temporadas en Alicante. Alessia lo conoció en un encuentro musical que organizó el compositor alicantino Ricardo Llorca en el que pudo escuchar la música de Blei. Tanto su música como el sonido de su voz al hablar la sedujeron casi desde el primer instante. Alessia tenía novio y, aunque los encuentros sexuales entre ambos habían sido muy satisfactorios, hacía tiempo que les separaba esa extraña e insalvable distancia entre quienes duermen esporádicamente piel con piel y parece que ya no se tocan: el abismo universal de quienes ya no se ven por mucho que se miren. No concebía enamorarse de un hombre estando con otro a la vez. Había un inconveniente más: Frederick Blei —Freddie, como luego terminaría llamándole Alessia— tenía treinta años más que ella… ¡podría ser su padre! Primero un café, luego algún paseo, muchas conversaciones hasta que una noche terminaron en la cama de Freddie. A Teresa Ruiz no le gustó nada enterarse de la noticia del nuevo romance de Alessia y menos aún las ausencias de su amiga y compañera de piso. Cada vez que el tal Freddie venía a Alicante, Alessia se ausentaba del piso durante cuatro o cinco días. Eso produjo cierto distanciamiento entre ellas, aunque Teresa no reaccionaba así por celos, sino más bien por querer proteger a su amiga del tal Freddie ese, que seguro estaría aprovechándose de la carne lozana y fresca de una veinteañera, un viejo que saboreaba el caramelito de Alessia, que era guapísima, inteligentísima y —así lo creía firmemente— muy buena persona. ¡Un aprovechado! Aquel romance se saldó con la ruptura de la relación que Alessia había mantenido con su novio y el envío de una partitura. Una vez Alessia viajó a Hamburgo para ver a Freddie. Los orgasmos y el amor que sintió allí, en una casa con vistas al Alster, los recordaría siempre, así como también una confesión que hizo abrazada a Freddie en la cama, al conticinio: «Quiero sentirme amada. Me gustaría ser la inspiración de alguien… ser capaz de inspirarle a alguien amor, bondad y arte». Mucho tiempo después, a Alessia le llegó un sobre por correo. Dentro había una partitura manuscrita. Ella no sabía leer música, pero sí sabía leer alemán —hablaba cuatro idiomas a la perfección— y tradujo: «Poema sinfónico Arte y bondad por F. Blei». Justo encima del primer pentagrama, una dedicatoria: «A quien con profundo amor lo inspiró». Para entonces Alessia ya había comenzado a opositar para policía. Manuel Atienza había intentado convencerla del error en que incurría al abandonar una carrera académica que sería, sin duda, muy brillante. No hubo manera de convencerla. Teresa, sin embargo, sí que seguiría en la universidad desarrollando el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y obteniendo con los años la titularidad de la cátedra de Filosofía del Derecho. Freddie desapareció del mapa: sin dolor, con amor, en silencio… permaneciendo.
Ahora, veintitrés años después de todo aquello, la comisaria Quispe, de cuarentaiséis años de edad, miraba el cadáver que había quedado en una posición inusual que, pese a lo que los demás pudieran pensar, le hacía intuir que, efectivamente, aquello no podía quedarse en un mero suicidio. Varón, setentaiséis años —así lo acredita el pasaporte encontrado en un cajón—, pelo blanco… Su torso está apoyado sobre una mesa blanca donde hay un atril en el que descansa un libro: Me creí inmortal hasta que me morí. Uno de los brazos, el izquierdo, cuelga del lateral izquierdo de la mesa según se mira el cuerpo por la espalda. El brazo derecho medio extendido termina en una postura de la mano un tanto artificial: el dedo índice parece estar apuntando a algo. Ese algo es el único signo decorativo en toda la casa: una pintura extraña. El sujeto no ha dejado ningún rastro digital detectable por la Inteligencia Madre. En la mesa, aparte del libro y el atril, un vaso —presumiblemente de agua— y un pastillero de esos que aún se utilizaban a comienzos del siglo XXI. La comisaria Quispe fotografía el cuadro que cuelga de la pared blanca. La Inteligencia Madre resuelve: «Título del cuadro: Dostoyevsky Doppelgänger. Óleo sobre lienzo, 65 x 50 cm. Año 2014. Autora: Carmen González Castro, nacida en 1982, Granada (paradero actual desconocido). Valor en el mercado: 220.000 €». Es un cuadro de fondo naranja sobre el que, enmarcado en un óvalo vertical, aparece un busto en tonos grises y un rostro difícil de reconocer. Le vienen a la memoria aquellas palabras de quien fuera su director de tesis: «Estás incurriendo en un error al dejar la carrera académica». Manuel Atienza murió hace años, pero siempre que la comisaria Quispe intenta descifrar el jeroglífico de un delito vuelven a aparecer aquellas palabras como si tuviera que conjurarlas para refutarlas resolviendo el caso. ¡Es un cuadro feo!, dice su asistente, el inspector jefe García Amado. Quispe lo mira sin decir nada. «Este Amado tiene la sensibilidad artística en el culo», piensa. Vuelve a mirar el dedo índice que apunta al Dostoyevsky Doppelgänger. Mira el cuadro, lo observa buscando el ángulo y la perspectiva desde la que se revela el rostro del escritor ruso del siglo XIX. ¡Ahí está! ¡La anamorfosis desvelada! Le llama la atención que haya un cuadro tan valioso en el que se retrata a un escritor del que apenas hay una única novela entre todos los libros de la biblioteca del finado: Crimen y castigo, una traducción de un tal Augusto Vidal, uno de aquellos niños de la guerra que acabaron en Rusia a mitad del siglo XX y que adoptaron el ruso como su segunda lengua. No hay más rastro de Dostoyevski que la novela y el cuadro.
¡Extraño! ¿Quién cuelga en un lugar prominente un cuadro de alguien al que apenas ha leído? Quispe constata que en toda la biblioteca no hay ni un solo libro publicado más allá del año 2025. Es como si el tiempo se hubiera detenido en ese año. Este hombre ha debido de pasar los últimos veintitrés años releyendo los libros de papel que hay en su biblioteca. Libros de autores que hoy muy pocos conocen. Por alguna razón, algunos nombres atraen la atención de la comisaria: José Mateos, Pedro Sevilla, Amanda Sorokin, Ramón García Mateos, Maria Ángeles Pérez López, Emilio Gavilanes, Óscar Esquivias, Clara Campoamor, Emilio Pascual, Pοllux Hernúñez, Maru Bernal, Joan Manuel Gisbert, Matilde Ras, Andrés Trapiello, Sofía Casanova, Gonzalo Hidalgo Bayal, Juan Bonilla, Silvina Ocampo, Félix de Azua, Olvido García Valdés, Tomás Sánchez Santiago, José Antonio Abella, Ignacio Sanz, Rosa Chacel, Santiago Miralles, Jesús Carazo, Benjamín Jarnés, Álvaro Mutis, Samanta Schweblin, Álvaro Cunqueiro, Rafael Cansinos Assens, Robert Musil, Dionisio Ridruejo, un ejemplar de Mein Kampf firmado por Adolf Hitler... En uno de los anaqueles hay también partituras: El clave bien temperado, El arte de la fuga, Ofrenda musical, La pasión según San Mateo, los Conciertos de Brandemburgo, Mesías de Händel, las 32 sonatas para piano y las 9 sinfonías de Beethoven, las Sinfonías 1, 2 y 4 de Mahler, algunas partituras de Bartók y Britten y… La comisaria Quispe se lleva súbitamente una mano a la boca. Cuando su dedo toca el lomo de una de las partituras y asoma el título, se le arquean las cejas y los ojos se abren con un punto de nostalgia y sorpresa: «Kunst und Güte von Frederick Blei». En un repente de recuerdo que le recorre el cuerpo emergen de su memoria aquellas noches de confesiones en el piso del Alster; aquellos orgasmos extinguidos en un sincero te amo. Es una edición hecha con Sibelius, un programa muy de moda en el primer cuarto de siglo. La hojea y encuentra un sobre. Lo abre. Dentro hay una nota manuscrita sin nombre ni fecha:
Admirada comisaria Quispe:
Cuando encuentre esta nota, sabrá usted que yo no me morí creyéndome inmortal. La vida es una sucesión de hechos que nos revelan la verdad de nuestra existencia si quien los mira acierta a recomponerlos.
Yo no me morí, me murieron.
Alessia Quispe Salazar mira el dedo índice del difunto, mira el cuadro, vuelve a mirar el lugar donde había encontrado la partitura. Hace triangulaciones, sonríe, suspira, se emociona, se conmueve. En su diario electrónico anota: «Sábado, 28 de noviembre de 2048. Urge dar con el paradero de la pintora Carmen González Castro». La comisaria Quispe jamás hubiera pensado que terminaría revelando la verdad de su existencia contemplando un cuadro de Dostoyevski.
Un cuadro de Dostoyevski
Cómo citar este artículo: THALLIUM, MICHAEL. (2025). Un cuadro de Dostoyevski. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (CV140). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2025/11/un-cuadro-de-dostoyevski.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





.png)
.png)
.png)











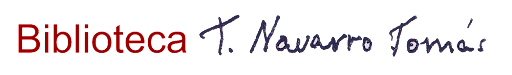
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario