
Impresiones de un mal turista
Hace escasos días tuve la ambigua suerte de visitar el Real Sitio de Covadonga (a partir de ahora, Cuadonga, en la toponimia original asturiana). Si bien fue una experiencia divertida, mucho me temo que se debió sobre todo a la grata compañía más a las virtudes intrínsecas del recinto. Y lo que este tuvo algo que ver en mi divertimento fue más por una involuntaria comicidad que por la supuesta nobleza que dice desprender.
Amparado en la legitimidad epistémica que me da ser hijo de una licenciada en Bellas Artes (es decir, ninguna), ¿cómo calificaría estéticamente el lugar? Horroroso. Llegar, autobús mediante, a un complejo arquitectónico jalonado por banderas españolas, vaticanas y asturianas es de por sí una experiencia lo suficientemente kitsch como para salir de allí por patas. Pero, una vez superado el susto inicial, el cuerpo se lleva otro revolcón al ver la basílica de Santa María la Real de Cuadonga, un pastiche neorrománico culón más parecido a la Mansión Wayne de Batman que a un templo cristiano decoroso.
El único consuelo que le queda a esta torpe pieza arquitectónica es que a su vera se alza el infame Monumento a don Pelayo, que por mero contraste hará bueno todo lo que tenga cerca. Se trata de una escultura amorfa, con proporciones más propias de un caballo de tiovivo que de un presunto rey de los astures. Comentaba nuestro anfitrión que el modelo en quien se inspiraron para realizar esta escultura era un borracho fornido de Cangues d’Onís. No me extrañaría que ese mismo borracho hubiese sido quien la esculpió.
El broche de oro de este carrusel del mal gusto lo pone la Santa Cueva de Cuadonga (no haré mención a otros edificios del complejo como la Colegiata o la Casa Capitular por ser simplemente mediocres). Mis opiniones acerca de la Cueva han de ser por fuerza más matizadas. En primer lugar, porque es una cueva y cualquier experta en historia del arte sabe que las cuevas molan. A esto hay que sumar que aquí se encuentra la Virxe de Cuadonga (Virgen de Covandonga para los mesetarios), la Santina, y mi afición por la iconografía mariana me impide todo juicio negativo sobre ella. Ahora bien, en un esfuerzo de pensamiento crítico y poniendo entre paréntesis la naturaleza cuevil y virginal (creo que esa no es la palabra) del sitio, lo que queda es un escaparate gentrificado presidido por una muñeca pepona bastante fea a la que no se pueden hacer fotos, como repetía cada tanto una voz (la de Dios, supongo) desde los megáfonos. De la tumba de Pelayo, cuyo epitafio está escrito en un castellano sospechosamente moderno y sospechosamente sospechoso en general, habida cuenta que en la Asturias del siglo VIII no se hablaba castellano, sino protoasturiano, mejor no hablar.
Los salvavidas estéticos del Real Sitio son la
Campanona, pues difícilmente podría alguien cagarla fabricando una campana, y
la Fuente de los Siete Caños. Cuenta la leyenda que quien beba de cada uno de
los siete caños acabará en el altar al año siguiente. Yo me limité a beber de
uno de ellos. A falta de Tinder, buenas son fuentes.
Si
el costado artístico de Cuadonga permite el tono bufo, su dimensión
simbólico-política es harina de otro costal. Podría prodigarme en adjetivos
despectivos hacia ella, refutar con historiografía dura toda la mitología en
torno a Pelayo, la batalla de Cuadonga y el inicio de la “Reconquista” o
señalar la perplejidad con que leía las alusiones a los “moros” o “enemigos de
la cruz”. Me restringiré a afirmar que, pese a todo, me alegro de que exista el
Real Sitio de Cuadonga. Me alegro porque en un espacio relativamente pequeño
condensa todo lo que hay que saber sobre el nacionalismo español (salvo,
quizás, lo que atañe a la colonización de América/Abya Yala) y, por
consiguiente, todos sus defectos. Su catolicismo en confrontación directa con
el islam, su creencia en un hilo conductor homogéneo entre Pelayo persiguiendo musulmanes y Juan Carlos cazando elefantes, la primacía cultural de lo castellano (usada como un medio para reprimir a
otros pueblos, no por un aprecio real por las gentes de Castilla) y, sobre
todo, su contingencia y novedad histórica. La Basílica se empezó a edificar en
1886, apenas 15 años después de la subida al trono de Amadeo de Saboya, el
primer rey que firmó como “Rey de España” en vez del tradicional y mucho más
plurinacional “Rey de las Españas”. Es en esta época cuando se empieza a
fraguar la idea de una nación española unificada y con una historia común y
Cuadonga acabó por convertirse en uno de los símbolos señeros de aquella España recién
inventada. Hay otros repartidos por toda la Península: el Monumento a los
Héroes de Numancia, las múltiples estatuas de Cristóbal Colón, la imaginería de
los Reyes Católicos y un largo etcétera, pero ninguno logra el nivel de
horterismo, fealdad ramplona y capacidad de síntesis de Cuadonga. Y por ello
merece mención especial.
Si
algo salva el lugar de la inanidad más absoluta es su entorno natural en el
privilegiado enclave de los picos de Europa y el hecho de que para la mayoría
de asturianos y asturianas la Virxe de Cuadonga, la Santina, no sea un icono de
españolería barata, sino de espiritualidad e identidad local. Es el verde
tierno de las hojas de los robles (los carbayos), la serenidad de
las montañas y el arraigo del pueblo asturiano lo que redime a Cuadonga.
De visita por Covadonga
Pavlo Verde Ortega
Cómo citar este artículo: VERDE ORTEGA, PAVLO. (2024). El nombrar y la responsabilidad. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (CM35). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2024/08/de-visita-por-covadonga.html








.png)
.png)
.png)















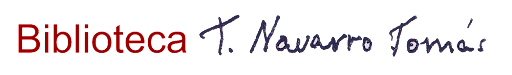
















.png)

Y fue precisamente en Covadonga donde Pedro Poveda concibió la Institución Teresiana, dando relevancia a la mujer como docente.
ResponderEliminar