
Vivimos convencidos de que los ritos sacrificiales son
prácticas abolidas desde hace siglos en nuestras sociedades, demasiado
racionales, demasiado inmunes a la superstición como para imaginar que un
sacrificio pudiese purgarnos de los males que nos afligen, protegernos de las
desventuras del destino. Y, por supuesto, demasiado sensibles a los derechos
inalienables de las potenciales víctimas, a quienes en todo caso sería ilícito
sacrificar para semejante pacto, si fuese este posible. ¿Pero es este el caso?
¿O hemos realizado tan solo una transmutación de esta lógica, conservado el
sacrificio bajo avatares que preservan sus funciones invisibilizando su
verdadero propósito?
En su relato “Los que se marchan de Omelas”, Ursula K Le
Guin nos enfrenta a una sociedad hipotética que permite ilustrar una dimensión
muy particular de la violencia todavía presente en nuestras comunidades. En la
ciudad de Omelas, nos cuenta Le Guin, todos los ciudadanos son perfectamente
libres y felices: viven en armonía unos con otros y con su medio, desconocen la
opresión, la culpa, la alienación y la pobreza. La única excepción a esta
felicidad ubicua es un determinado ser, un niño o niña de unos diez años de
edad, a quien se ha sometido durante años a un encierro indigno, en una pequeña
y sucia habitación, sin más contacto humano que el maltrato esporádico de unos
guardias que de vez en cuando entran en el cuarto para darle de comer. Lo
crucial para el relato es que este sometimiento sistemático a un trato violento
y unas condiciones de vida miserables no es una excepción casual a la felicidad
de Omelas:
Todos saben que está allá, todos los habitantes de Omelas. Algunos comprenden por qué, otros no, pero todos comprenden que su felicidad, la belleza de su ciudad, el afecto de sus relaciones, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus sabios, el talento de sus artistas, incluso la abundancia de sus cosechas y la suavidad de su clima dependen completamente de la horrible miseria de aquel niño. (…) Si el niño fuera conducido a la luz del Sol, fuera de aquel abominable lugar, si se le lavara y recibiera comida y cuidados, eso sería algo bueno, desde luego. Pero si se hiciera esto, toda la prosperidad, la belleza y la alegría de Omelas serían destruidas ese mismo día y esa misma hora. Ésas son las condiciones. (Le Guin, 2016, pp. 14–15)
Los habitantes de Omelas conocen el pacto, y deben decidir:
aceptar tácitamente sus condiciones, asentir al martirio de esta criatura, o
marchar, dejar atrás Omelas y abrirse a una vida que si bien estará poblada de
males e imperfecciones, no estará sustentada por un sufrimiento como este. El
experimento literario que Le Guin nos propone nos insta a enfrentarnos al
carácter moral y político de nuestras propias comunidades: ¿no consideramos también
nosotros que estamos autorizados a someter a algunos seres humanos a un grado
semejante de violencia para asegurar el bienestar colectivo? ¿No seguimos
consintiendo que se exija el sacrificio de unos pocos, sacrificio que toma la
forma de una exposición continua a una violencia desmedida, para fundar la
felicidad y la prosperidad de nuestras comunidades? ¿No existen en nuestras
sociedades prácticas que responden exactamente a la misma lógica que
representan el sacrificio ritual y el pacto macabro de Omelas? Ciertamente,
gran parte de la retórica política que fundamenta la hostilidad hacia ciertos
grupos en las sociedades occidentales se basa en esta lógica: hemos de cerrar
las fronteras para garantizar nuestro acceso al trabajo (o más bien, asegurar
al interior de nuestras economías un ejército de mano de obra barata,
desregulada y desprotegida) y proteger nuestra identidad nacional/cultural,
hemos de tolerar y apoyar guerras en otros territorios para garantizar la
seguridad nacional, hemos de castigar duramente a los criminales para
garantizar la seguridad en las calles… Autores como Roberto Esposito, Giorgio
Agamben o Judith Butler nos advierten de que la paz de nuestras comunidades
está efectivamente basada en esta estrategia, a través de prácticas profundamente
violentas, como el encierro penitenciario, se segregan las comunidades
políticas en torno a un eje claro: se nos presentan ciertas poblaciones como ya
perdidas, como naturalmente destinadas a esta exposición continuada a la
violencia. Los inmigrantes, los criminales, los pobres, y tantos otros grupos
«están moldeadas como amenazas a la vida humana tal y como nosotros la
conocemos, en vez de como poblaciones vivas necesitadas de protección contra la
ilegítima violencia estatal, el hambre o las pandemias» (Butler, 2010, p. 54).
En esa medida, naturalizamos la violencia que sufren «pues en la retorcida
lógica que racionaliza su muerte, la pérdida de tales poblaciones se considera
necesaria para proteger las vidas de “los vivos”» (Butler, 2010, p. 54), del
resto de la comunidad. Según estos autores, se trata por tanto de redirigir la
violencia, no de eliminar el daño y el sufrimiento presente en cualquier
comunidad sino tan solo de reconducirlo, de concentrarlo sobre aquellas
poblaciones que quedan excesivamente expuestas a esa violencia. Se trata
exactamente del mismo cálculo que encontramos en las prácticas sacrificiales:
La víctima sacrificial ha de atraer sobre sí la violencia
dirigida en un principio al conjunto de la comunidad, (…) de modo que la situación
de quien padece la violencia queda separada de la de todos aquellos que la provocan (…). Desde esta perspectiva, se debería decir que la comunidad es una violencia diferida, que se diferencia de sí misma duplicándose en otra violencia. (…) Un cambio de violencia, de lo propio a lo otro. De todos a uno: todos menos uno. Uno en lugar de todos. Aun cuando asume la forma de la no-violencia, cuando parece anhelar la paz, la comunidad es el fruto oculto –una concesión y un producto– de la violencia. (Esposito, 2019, p. 59)
Un buen ejemplo de esta lógica lo encontramos en las prisiones: sabemos que generan miseria, violencia y muerte, y, sin embargo, las consentimos porque creemos que de esta manera nuestras comunidades serán más prósperas, más seguras, más felices. Como denunciaba Angela Davis en su famoso texto ¿Están las prisiones obsoletas?, en un momento histórico marcado por el aumento de la desigualdad, así como por el auge de estrategias punitivistas, tendemos a pensar el encarcelamiento «como un destino reservado a otros, un destino reservado a los “malvados”» (Davis, 2016, p. 35). Habitualmente, además, estos “otros” pertenecen a los estratos más desaventajados de nuestras sociedades, «descargándonos de la responsabilidad de pensar sobre los problemas reales que afligen a aquellas comunidades (…), de enfrentarnos seriamente con los problemas de nuestra sociedad» (Davis, 2016, p. 35).
Cuando criticamos el sacrificio como práctica ritual lo criticamos por supersticioso, como un intento fútil de contrarrestar un mal cuyo origen no se conoce o no se puede controlar (sean los arrebatos de los dioses, las malas cosechas o los desastres naturales). Consideramos irracional el sacrificio puesto que el origen del mal no puede ser atacado a través de tal sacrificio, sino tan solo a través, por ejemplo del desarrollo, de recursos que permitan hacer más eficiente la agricultura. No se trata tan solo de que la persona no pueda ser sacrificada a ese pacto, sino que el pacto en sí carece de sentido. Pues bien, ¿no sucede lo mismo en estos casos? ¿No podemos diseñar otras prácticas para aliviar la presión sobre nuestras comunidades, socializar las conductas antisociales, gestionar el conflicto y el daño ejercido por nuestros conciudadanos sin recurrir a este sacrificio penitenciario?
El lector podría todavía reservarse el derecho a objetar que este caso es diferente, conceder que nuestras comunidades políticas afirman efectivamente su potestad de sacrificar de este modo a algunos de sus miembros, y sostener todavía la existencia de una diferencia considerable respecto a aquellas prácticas que habitualmente relacionamos con el sacrificio: se trata, en este caso, de personas culpables, no víctimas inocentes de prácticas supersticiosas, sino ciudadanos de democracias que voluntariamente han transgredido las normas, conscientes de que esto les haría pasibles de ser sometidos a una violencia semejante. No trato aquí de enfrentarme a esta objeción. Querría plantear tan solo que para ser consecuentes, para no vulnerar su estatus moral al menos por la vía de la hipocresía y la ignorancia culpable, nuestras comunidades políticas han de reconocer al menos estos pactos en los que se basa –que ciertas prácticas justificadas bajo el pretexto de mantenernos seguros, a salvo de amenazas reales o ideológicas, siguen respondiendo a esta misma lógica–. Que también nuestras comunidades se asientan sobre ese cálculo sangriento que cimienta la paz sobre la violencia ejercida sobre otros. Se trata de algo moralmente muy grave: tal y como sucedía en Omelas, los ciudadanos felices nos aprovechamos de ese desplazamiento de la violencia. El relato autobiográfico de Xosé Tarrío nos expone el dramatismo de la cuestión de un modo bastante crudo:
-Desnúdese -me indicó uno de ellos [de los funcionarios de
prisiones]. Comencé a desnudarme por las zapatillas y el pantalón de
chándal y, cuando procedía a quitarme la camiseta, comenzaron a lloverme palos
por todas partes. Caí al suelo atontado, donde varias patadas impactaron en mi
cuerpo. Cuando se cansaron y les pareció suficiente, me dejaron (…). La
sociedad podía sentirse orgullosa de la rigurosa aplicación de las leyes que la
regían y del espectáculo que ofrecían diez hombres golpeando a otro, desnudo e
indefenso. Debía sentirse orgullosa, pues todo aquello se ejecutaba en su
nombre. (Tarrío, 2017, p. 32)
Exactamente lo mismo sucedía en Omelas. Y tal como en aquel caso, somos todos responsables de atestiguar esta violencia, y decidir, en nuestro fuero interno al menos, si hemos de asentir a ella.
Teresa López Franco
De los sacrificios antiguos y los
modernos
Bibliografía
- BUTLER, JUDITH. (2010). Marcos de guerra. Barcelona: Paidós.
- DAVIS, ANGELA Y.. (2016). “¿Están las prisiones obsoletas?”. En Democracia de la abolición. Prisiones, racismo y violencia. Madrid: Editorial Trotta, pp. 25-114.
-
ESPOSITO, ROBERTO.
(2019). Inmunitas. Protección y negación de la vida. Buenos Aires: Amorrortu.
-
LE GUIN, URSULA. K.
(2016). Los que se marchan de Omelas. Biblioteca Anarquista La Revoltosa.
- TARRÍO, XOSÉ. (2017). Huye, hombre, huye. Diario de un preso F.I.E.S. A Coruña: Editorial Imperdible.
Cómo citar este artículo: LÓPEZ FRANCO, TERESA. (2024). De los sacrificios antiguos y los modernos. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (CL1). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2024/07/de-los-sacrificios-antiguos-y-los-modernos.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





.png)
.png)
.png)










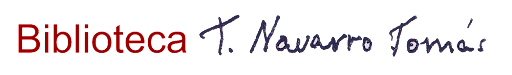
















.png)

A hipocresia das nosas sociedades non ten nome. Grazas polo artigo!
ResponderEliminar