

Tengo grabada en la memoria una cita de Carlos Linneo. Es una cita de juventud, quiero decir, que tal cual la recogió mi cerebro hace casi cuarenta años, así ha estado morando por circunvoluciones y lóbulos, al azar de a saber qué sinapsis neuronales. No he hecho siquiera por confirmar si el recuerdo de la cita es correcto. La escribo aquí tal cual la albergó mi memoria: «Cómo voy a creer en Dios si no puedo creer en el yo que hay en mí mismo». Creo que fue leyéndola cuando se me despertó la consciencia del ateísmo o, como a mi querido y admirado José Antonio Abella le gusta decir, del «agnosticismo melancólico». Apareció, la cita, en una novela juvenil titulada Los escarabajos vuelan al atardecer. La escribió María Gripe quien, aunque tenga un nombre muy común de española con apellido de enfermedad, era sueca. Mi único contacto con María Gripe se limita a aquella novela que pasó por mis manos en el colegio. Nació en 1923 y murió octogenaria en 2007. Lo del apellido le viene por su marido. Al casarse en 1946, cambió el suyo de nacimiento, Walter, por el de su esposo, Harald Gripe, un pintor e ilustrador sueco.
Carlos Linneo también era
sueco. Nació en 1707, en Upsala, la ciudad del famoso cancionero renacentista
que se recopiló en Valencia y que el impresor Girolamo Scotto publicó en
Venecia, en 1556. Lo de que el cancionero se conozca como Cancionero de
Upsala es pura casualidad y empeño fijo de su descubridor, que así lo
bautizó. Fue en la biblioteca de la Universidad de Upsala donde un musicólogo
encontró el único ejemplar que se conserva. El musicólogo —también crítico
musical y compositor— que lo encontró era malagueño. Se llamaba Rafael Mitjana
y Gordón. El hallazgo se produjo en 1907, justo doscientos años después del
nacimiento del polímata Carlos Linneo.
El famoso naturalista,
botánico y zoólogo de Upsala fue el padre de la taxonomía, o lo que es lo mismo, de
la clasificación de los seres vivos que hoy conocemos. Fue él quien en 1758, a
la edad de cincuentaiún años, dio nombre a un ave en la décima edición de
su Systema naturae. A esta ave la llamó Hirundo apus. Apus viene
del griego apous que quiere decir ‘sin pies’; hirundo en
latín dio, con el paso de los siglos y las corrupciones fonéticas, ‘golondrina’
en castellano. Así que a esta avecilla Linneo la bautizó científicamente como
‘golondrina sin pies’. En Castilla, las gentes de campo al pajarillo lo
llamaban ‘oncejo’ por la forma de sus alas extendidas que parecen una hoz. La
palabra ‘oncejo’ parece provenir de una mezcla del latín unciculum,
diminutivo de ‘garfio’, con el romance ‘hocejo’, diminutivo de hoz. El capricho
del habla de las gentes hizo que ‘oncejo’ se corrompiera por su similitud con
‘vencejo’, palabra que derivaba del latín vinciculum que
significaba ‘vínculo’, ‘ligadura’ o ‘lazo’. Hoy casi nadie asocia vencejo con
lazo y oncejo con vencejo, el ave; para todos el vencejo es un simple pájaro. Sin
embargo, el refranero conserva la huella de ambos vencejos, el lazo y el
pájaro: «Ni de malva buen vencejo, ni de estiércol buen olor», «Si los vencejos
chillan a la una, por la tarde, fresca segura». El vencejo, el lazo, se
utilizaba para atar los haces de las mieses; las malvas, las plantas, no son
precisamente muy resistentes…
A mí lo que me maravilla
es esta ave volandera. El vencejo es un misterio propio de agnósticos
melancólicos. Pasa la mayor parte de su vida en el aire, lejos del ser humano. Allí duerme, come y
bebe, volando y viajando a miles de metros de altura.
Sólo deja de volar para anidar y las crías saltan del nido al primer vuelo para
jamás regresar. Sus vidas se cuentan por los miles de kilómetros de
distancias revoladas y los miles de metros de altura, de ascensos y
descensos. Hay quienes los confunden con golondrinas, pero su jubilar chilrío nada se parece al herrumbroso trisar de la golondrina.
Muchos son los poetas que
han cantado al vencejo. Me viene ahora a las mientes el andaluz Juan Bonilla
que hoy lleva el corazón herido y lo mima para que la muerte no le arrebate el
verso:
Cuando a cámara lenta
de un golpe exacto en la
mandíbula
empieza a caer la tarde
después de hacer
voladurías
y perseguirse y subir y
bajar,
acelerando o frenando en
seco
como si estuviesen de
fiesta
en una montaña rusa
invisible
de repente se aquietan
Los veo desaparecer…
Dentro de poco aparecerá
un libro prodigioso de José Jiménez Lozano que se titula Señores
pájaros. Me lo descubrió otro poeta, Andrés Trapiello, hace un par de días. Andrés ha escrito el prólogo a esta recopilación póstuma de fragmentos de la
prosa y poesía del poeta castellano y seguramente escriba también sobre él en alguno de sus artículos semanales en La lectura. En los versos de José
Jiménez Lozano revolotean también los vencejos:
Jaula de oro de la tarde,
cúpula azul de porcelana;
los vencejos suben,
bajan, giran
chillan. No encuentran la
salida,
la ventana del mundo.
Y también Andrés
Trapiello cantó al vencejo y su canto:
¿Escuchasteis alguna vez
el amoroso
canto del vencejo en el
aire?
Otro vencejo le persigue,
pequeño alud de alas
inconstantes,
cerniéndose a sus quiebros.
Vencejos es también el título de un texto que escribió Ignacio Sanz, extraordinario narrador oral y escritor de las humildes cosas de pueblo. Vive en Segovia. «De todos los lugares que conozco, donde de manera más sugerente e invasiva se manifiestan los vencejos, es en la ingente colonia del Acueducto de Segovia», escribía, «se cuelan como flechas entre las piedras de sus pilares y allí, libres de asechanzas, ponen sus huevos. De manera que convierten el Acueducto en una huevera de proporciones ciclópeas». También Tomás Sánchez Santiago, zamorano de nacimiento y leonés de adopción, habla de los vencejos en El murmullo del mundo: «Una araña volcada sobre el techo del cuarto. Manzanas en la cocina. Se hace de noche a las nueve y diez. Apenas hay vencejos».
Vencejos misteriosos para agnósticos melancólicos. Yo sé que a José Antonio Abella le gustaría reencarnarse en uno de ellos. Me lo ha dicho. Y sé también que cuando él se marche, sacaré una mesa a la terraza. Sobre ella pondré papel y estilográfica. Me sentaré en una silla y comenzaré a escribir y esperaré a que se obre el milagro. Un vencejo descenderá entonces del infinito cielo y se me posará en la mano. Se arrebujará en el hueco de la mano quizás buscando algo de calor humano. Me mirará a los ojos y tornará la cabecilla con el pico apuntando al cielo. Volverá a mirarme y a tornar la cabeza hacia lo alto. Será un instante sólo descifrable por ambos. Después lo dejaré marchar, abandonará el nido de mi mano alzando el vuelo para conquistar las alturas y no regresar ya más. Surcará el aire en espiral hasta perderse de vista. Al desaparecer, su ausencia se volverá misterio. Entonces quizás recuerde una vez más aquellas palabras de Carlos Linneo en la novela de los escarabajos de María Gripe: que para verdaderamente creer en Dios, antes uno ha de creer en sí mismo.
Michael Thallium
Vencejos
Cómo citar este artículo: THALLIUM, MICHAEL. (2023). Vencejos. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 2, (CV36). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2023/11/vencejos.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





.png)
.png)
.png)











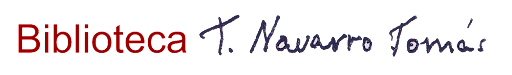
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario