

Filosofía y Literatura:
Sobre materia y forma
Ayoze González Padilla
Instituto de Filosofía-CSIC
Actualmente,
a mis cincuentaidós años recién cumplidos, considero que la literatura es el
mejor modo de hacer filosofía. He leído mucho ensayo en mi vida y me encanta
hacerlo, pero he llegado a la conclusión de que la literatura (la narración, el
cuento, la novela) me permite explicar mejor aquello de filosófico que puedan
tener mis ideas. Todo está relacionado con otra conclusión a la que llegué hace
cuatro o cinco años: «Una historia verídica no es posible sino en la más
estricta ficción» (Michael Thallium, 2024a, p. 129).
La relación entre filosofía y
literatura es de algún modo intrínseca al pensamiento filosófico y a la
literatura misma. Hacer filosofía requiere una observación de la realidad que
solo es posible si tras la mirada pensante aquello que termina convirtiéndose
en texto se articula mediante una narración, que, por esencia, es ficcional.
Así, la literatura surge desde un pensamiento que no solo es filosófico, sino
que también puede ser psicológico, antropológico, estético…, y la filosofía, si
bien es la expresión misma del amor por la sabiduría, el conocimiento que
desprende lo moldea a través de un lenguaje que se expresa en forma de prosa,
poesía y narración, entre otras tantas manifestaciones filosófico-literarias
existentes.
La complejidad de hacer
filosofía y literatura no radica únicamente en el uso del lenguaje, sino en la
verosimilitud que se es posible articular. La ficción no es una forma irreal de
pensar el presente, sino una concreción de una realidad particular que una vez
escrita, termina siendo compartida. En esa red de manos que se teje cuando un
texto ficcional es compartido, emerge una incertidumbre aún mayor, que no es
más que el ser conscientes de que quizás esa irrealidad no era más que la
plasmación de lo realmente verídico. Es ahí cuando las fronteras construidas
entre lo filosófico y lo literario se derriban, haciéndonos conscientes de que,
a fin de cuentas, lo que queda plasmado en forma de obra no es más que un
reflejo de lo que es el mundo: una extensión físico-temporal que posibilitan el
surgimiento del ser. Y el ser es, en esencia, una convergencia entre lo
narrativo y lo posible. El ser es proceso y realidad.
Pensar filosóficamente
implica una manera de dirigir la mirada que está atravesada por categorías,
ideas, autores, precomprensiones del mundo… los cuales orbitan por la mente en
forma de susurro que guían y dirigen al pensamiento, de tal modo que lo orienta
hacia algún lugar, aunque a veces las ideas simplemente aparecen, y sin darnos
cuenta, dejan de estar. Así, solo aquellas ideas que persisten son las que
terminan afianzándose en nuestra mente, convirtiéndose en parte integrante de
lo que somos. Pensar filosóficamente es pensar a través de, resistir la mirada
y solo al final dejar emerger el concepto, una concreción racional de eso que
ha pasado por un proceso que va desde el inconsciente hasta la presencia
compartida.
Pensar literariamente es
dirigir la mirada hacia una realidad que también está atravesada, en este caso
por texto, por narraciones, por conceptos… por ideas que ya han sido expresadas
o que quieren serlo, y que al sumergirnos en ellas lo hacemos con categorías
que se dirigen hacia la comprensión de un mundo textualizado, lingüístico. De
este modo, quizás la diferencia entre un pensamiento filosófico y otro
literario radique en que, con el primero aprehendemos el concepto y con el
segundo, lo desprendemos. Luego, la filosofía y la literatura son dos maneras
de concebir el mundo más allá de la evidencia y la resignación. Además, tal y
como señala José María Valverde:
…el pensar no existe sin el lenguaje, en unas palabras y una gramática que alguien usa en un momento dado. Darse cuenta de ello, para el escritor, y peor aún para el filósofo, es perder la inocencia, la ingenuidad, para quedar desde entonces obseso —a la vez humillado y divertido— por el mecanismo y la gracia del hablar. Es un peligro patológico, en cuyo extremo Roland Barthes llega a decir: «Escribir es un verbo intransitivo» (1990, p. IX).
Sin embargo, desde el ámbito
de la poesía, en donde el sentimiento precede al pensamiento, nos encontramos
ante una dimensión algo diferente en el sentido de que, es precisamente el
lenguaje, lo que dificulta plasmar aquello que está más allá de él. Es por ello
que, como bien señala Sartre: «El poeta está fuera del lenguaje, ve las
palabras al revés, como si no perteneciera a la condición humana y, viniendo
hacia los hombres encontrará en primer lugar la palabra como una barrera»
(1957, p. 48).
Un pequeño poema de la poeta
canaria Josefina de la Torre (1989, p. 53) dice lo siguiente:
Mis
dolores se escondían
en el
fondo de mi alma.
Eran
tantos, tan pequeños,
que casi
no me molestaban.
Los
guardaba con amor
en el fondo de mi alma.
¿De qué manera podemos
acercarnos al citado poema tratando de diferenciar una lectura filosófica de
otra literaria? Tal vez podamos realizar una primera aproximación en la que,
desde una perspectiva filosófica, nos preguntemos si, por ejemplo, cuando la autora
dice: Mis dolores se escondían | en el fondo de mi alma, se trata de una
concepción del mundo —como podría ser una visión nihilista—, o si, por el
contrario, alude a una existencia resignada, más cercana al pesimismo. La
primera sugeriría una desgana existencial, lo cual no parece reflejarse en el
poema. La segunda, en cambio, podría estar sostenida en anhelos y secretos
acumulados a lo largo del tiempo, de los cuales no quiere desprenderse. En
realidad, parece hablarnos de su yo interior, de esa zona inaccesible a los
demás, donde el silencio se convierte en custodia y, por eso mismo, decide
guardar con amor esos pequeños dolores del alma, como si resultara más valioso
preservarlos que dejarlos escapar y dejar de sentir. Nos encontramos, por
tanto, con un pensamiento maduro, donde se refleja una resignación, pero
también una esperanza de seguir viviendo con amor. Así, la pregunta filosófica
que se encuentra detrás del poema podría ser: ¿quién soy yo?
Desde una perspectiva
literaria, lo primero que debemos tener en cuenta es la construcción del poema
sobre versos de arte menor, predominantemente octosílabos, enraizados en la
lírica popular. Esto nos permite comprender no solo la forma, sino también el
trasfondo histórico y cultural, sin olvidar que se trata de un poema escrito
por una mujer en el siglo XX. La repetición del verso en el fondo de mi alma
no solo aporta musicalidad, sino que enmarca el texto en una estructura
circular que refuerza el tema del recogimiento interior, esa mezcla de
esperanza y dolor. Asimismo, la expresión tantos, tan pequeños introduce
un contraste que intensifica la sensación de una pena múltiple pero contenida,
mientras que la paradoja de guardarlos con amor convierte el dolor en
algo íntimamente asumido, inseparable de la propia identidad. Sin embargo, como
ya hemos señalado, hay también una mirada hacia el futuro, hacia la posibilidad
de seguir adelante. Tanto es así que el poema evoca un tiempo pasado, teñido de
nostalgia, que contribuye a reforzar la ambigüedad entre el dolor y la
superación de la pena.
De este modo, podemos ver
cómo, desde la filosofía, nos dirigimos hacia los conceptos, o al menos podemos
acercarnos al poema a través de ellos, mientras que, desde la literatura, nos
orientamos hacia la forma, la cual nos permite escudriñar los aspectos más
relevantes del conjunto del poema y, al mismo tiempo, reconocer que ambas
dimensiones pueden revelarse como intercambiables. Así, materia y forma son dos
aspectos consustanciales tanto a la filosofía como a la literatura, siendo la
intención del autor al concebir un texto, y su posterior interpretación, lo que
marca las diferencias.
Es por ello que una filosofía
de la literatura consiste en aplicar los presupuestos filosóficos desde los que
se parte al analizar un texto, ya sea filosófico o literario, mientras que un
pensamiento literario tiene que ver con la aproximación a los textos desde una
perspectiva estética y simbólica, atenta al modo en que la forma configura el
sentido. Ambas —filosofía y literatura— constituyen dimensiones de una misma
realidad: la articulación de una idea que, a partir de un concepto, da forma a
una obra; es decir, dota de sentido y propósito a esa idea. No obstante, «una
obra de arte literaria no es un objeto simple, sino más bien una organización
sumamente compleja, compuesta de estratos y dotada de múltiples sentidos y
relaciones» (Wellek & Warren, 1969, p. 33). De ahí que cualquier concepción
dualista no sea más que un punto de partida, una primera aproximación que debe
completarse con otros aspectos más complejos de la obra, como su modo de ser,
sus múltiples ramificaciones y todo el entramado que, por sí mismo, hace de una
obra algo que está más allá del propio autor.
Por otro lado, es importante
tener en cuenta que:
Como
cualquier otra forma de arte, la poesía no es una narración de anécdotas, sino
una expresión de experiencias, casi siempre, las más íntimas. Un ejercicio que
necesita tanto de alguien que se determine a escribir como de alguien que
necesite leer, porque solo cuando das algo a la poesía, ella devuelve. Se hace
muy evidente entonces que la poesía es irremediablemente íntima, a pesar de que
en ella haya un aspecto colectivo, el poeta se expone y revela lo que está
oculto; el poeta es aquel que necesita la poesía. De la misma forma, el lector
no lee con ojos inocentes, sino que encuentra sus propias vivencias expresadas
al hacer los versos suyos, encontrándose en la lectura (Rodríguez, 2024, p.
20).
Así, en esa intersección
entre la determinación del que escribe y la necesidad del que lee podemos
establecer quizás el vínculo bidireccional entre la filosofía y la literatura,
ya que ambas son forma de expresión, y al mismo tiempo, materia de
reconocimiento.
Como ya adelantábamos, otro
aspecto importante a tener en cuenta en la relación entre filosofía y
literatura es el lugar desde el que se parte. Es decir, si bien aludíamos hace
un momento a las diferencias entre una interpretación filosófica y otra literaria
de un texto, también es importante reparar en que no es lo mismo escribir un
poema desde la filosofía que desde la literatura. Quizás ambas cosas sean casi
lo mismo, pero existen ciertas diferencias que pueden ejemplificarse a
continuación.
Veamos el siguiente poema de Héctor Montón:
Tiempo vacío,
previo a toda existencia.
Tiempo sin luz
ni sombra;
sin conocimiento
ni fenómeno. […]
Tiempo vacío,
sin palabra, ni pensamiento,
sin arte, ni cultura,
ni este poema.
Este poema, que
aparece recogido en la antología Que nuestras flores no mueran,
coordinada por Águeda Rodríguez (2024, pp. 55-57), podría considerarse como un
poema filosófico, ya que, el lugar desde el que parte, es decir, la inquietud
del autor al escribir el poema es una reflexión sobre el tiempo, o más bien,
sobre la posibilidad de su ausencia: sobre la intemporalidad. No se trata por
tanto de una expresión lingüística de un sentimiento o de una manifestación
personal sobre el propio tiempo del autor, sino de una indagación del
pensamiento, de una reflexión sobre una realidad otra. Es un poema que ahonda
en el concepto, en lo racional.
En comparación, el siguiente poema de la misma antología citada, escrito por Michael Thallium (p. 58), si bien versa también sobre el tiempo, lo hace de un modo algo distinto:
Mientras recorro el
recuerdo de tu rostro
juntando tus ojos, tu
nariz y tus labios,
una eternidad
transcurre y se me acaba el tiempo.
Tus labios, tu nariz,
tus ojos y ese rostro tuyo
se deslíen en el cronómetro del olvido.
En este otro
poema se puede observar como la inquietud del autor no radica en una reflexión
respecto a la concepción del tiempo, sino en una expresión de su tiempo, de su
imposibilidad corpórea para culminar un deseo de amor. Es un anhelo y al mismo
tiempo un atisbo de resignación en el que el autor, siendo consciente de una
imposibilidad; sin embargo, no renuncia a ella, mas no deja de concebirla en
sus pensamientos. Por tanto, es un poema que ahonda en el sentimiento.
Así, la
diferencia entre un poema y otro no solo radica en que uno aborda lo general y
el otro lo particular, sino en el sentido y propósito desde el que se expresa.
El primero tiende hacia el concepto y el segundo hacia la forma, —quizás su forma de habitar el tiempo— aunque ambas categorías también se hallan en ambos
poemas, además de que coinciden en abordar el tiempo desde la imposibilidad. No
se trata por tanto de una mera construcción categorial, sino de una manera de
concebir una aproximación filosófica a la literatura, de otra que se hace desde
la literatura misma. Sobre ello, señala Amado Alonso que:
El poeta no tiene en sí una visión del mundo
ordenada en saber racional con su sistema de conocimientos, como los filósofos;
ni siquiera necesita una visión totalista del mundo y de la vida, por difusa
que sea, sino una visión personal de las cosas adecuadas a este único momento
(1969, p. 11).
Por consiguiente, esta
dificultad para separar lo conceptual de lo formal, y la necesidad de pensar
ambos en el marco del tiempo, abre un cauce hacia otra reflexión que Ingeborg
Bachmann expresa del siguiente modo:
Ciertamente, sólo las imágenes están libres del
tiempo. El pensar, que se adhiere al tiempo, sucumbe también otra vez al
tiempo. Pero porque sucumbe, precisamente por eso, debe ser nuevo nuestro
pensamiento si quiere ser auténtico y obrar algo (1990, p. 15).
Aquí la autora refiere
a que el pensamiento está condicionado por el tiempo en que se piensa, no
siendo la misma realidad el momento presente que la de siglos atrás. El propio
tiempo sucumbe a sí mismo, siendo el devenir de cada época el rearme de nuevas
formas de pensar. Por ello, es necesario pensar el presente desde el presente,
ya que los problemas que nos acucian son distintos a los tiempos ya pasados,
aunque hay otros que siempre permanecen. Solo así —es decir, solo teniendo en
cuenta el pasado pero sin reducirnos a él— podemos pensar y, con ello, obrar
algo que antes no se había obrado: podemos ser auténticos.
Esta distinción tiene que ver con que las relaciones que podamos plantear respecto a la filosofía y a la literatura son concepciones de un momento presente que responden a una mirada, que, si bien tiene en cuenta el pasado, al mismo tiempo trata de dialogar con el ahora. Una manera de comprender las relaciones donde las diferencias no son taxativas ni tampoco tratamos de reducir todo a una misma cosa, sino que, estableciendo ciertas diferencias, al mismo tiempo podamos ser conscientes de que una diferencia no implica una exclusión. A fin de cuentas, las categorías son meras herramientas de comprensión, y del mismo modo que pueden resultar útiles, más útil resulta desprendernos de ellas cuando nos dificultan el juicio.
Puedes adquirir un ejemplar de la revista aquí: https://amzn.eu/d/3yUeBAk
Puedes consultar el índice de textos aquí: https://www.numinisrevista.com/p/lulaya-journal-1-reedicion-2025.html
Bibliografía
-ALONSO, AMADO. (1969). Materia y forma en poesía. Editorial Gredos.
-DE LA TORRE, JOSEFINA.
(1989). Poemas de la isla. Viceconsejería de Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias.
-INGEBORG BACHMANN. (1990). Problemas
de la literatura contemporánea: Conferencias de Francfort. Tecnos.
-RODRÍGUEZ, ÁGUEDA. (2024). Que
nuestras flores no mueran: Poemario Digital I. Lulaya Ediciones.
-SARTRE, JEAN-PAUL. (1957). ¿Qué
es la literatura? Losada.
-THALLIUM, MICHAEL. (2024a).
«El libro sobre la mesa, le abro las alas y vuelo»: Entrevista a Michael
Thallium sobre filosofía y literatura. En GONZÁLEZ PADILLA, AYOZE. (Ed.), Filosofía
contemporánea: Las formas de la multitud (pp. 125-144). Lulaya Ediciones.
-THALLIUM, MICHAEL. (2024b). Dos
años de Numinis con Michael Thallium: En la brega de la vida y la
literatura. Lulaya Ediciones.
-VALVERDE, JOSÉ MARÍA. (1990).
Introducción. En INGEBORG BACHMANN, Problemas de la literatura
contemporánea: Conferencias de Francfort. Tecnos.
-WELLEK, RENÉ & WARREN
AUSTIN. (1969). Teoría literaria. Editorial Gredos.
-WHITEHEAD,
A. N. (2021). Proceso
y realidad.
Atalanta.
Cómo citar este artículo: GONZÁLEZ PADILLA, AYOZE. (2025). Filosofía y Literatura: Sobre materia y forma. Revista Numinis de Filosofía, Época I, Año 3, (AON12). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2025/09/filosofia-y-literatura-sobre-materia-y.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





.png)
.png)
.png)











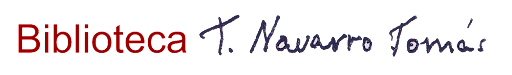
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario