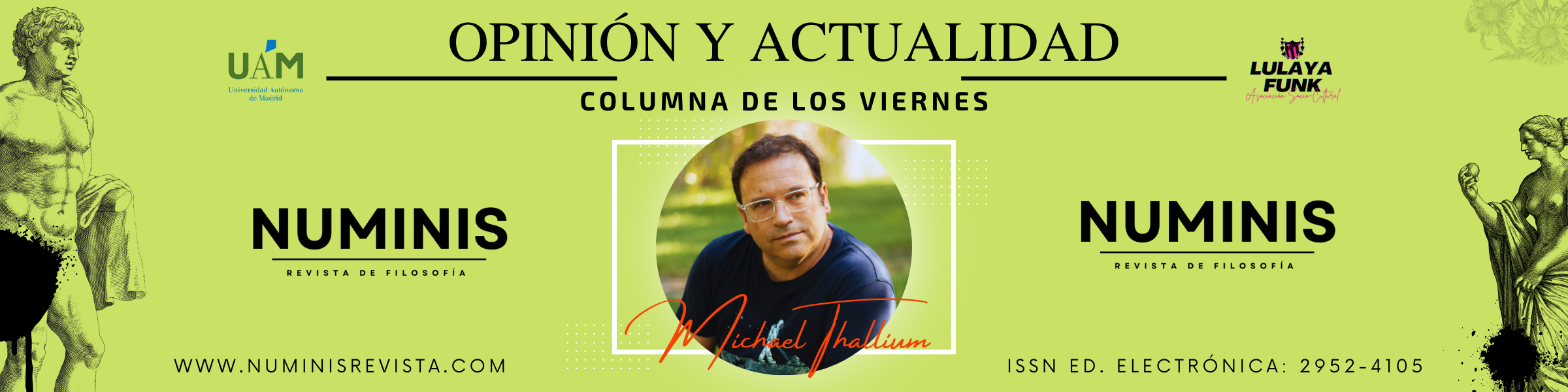

Cuando un ave se va, ya nunca vuelve
Yo tenía dos. Dos pájaros. Tenía dos periquitos; una blanca y uno azul. Hembra y macho. Una hembra muy sociable que enseguida se me ponía en el dedo para que la sacara de la jaula o que me revoloteaba y se posaba en las patillas de las gafas cuando me sentaba al ordenador durante varias horas y no le hacía caso. Reclamaba mi atención. Asomaba su cabecita por el cristal de la gafa como diciendo: «Oye, tú, deja de mirar la pantalla del ordenador y mírame a mí». Me hacía carantoñas. El macho azul era más suyo, más reticente. Solo se dejaba sacar de la jaula, y me costó unos cuantos meses que lo hiciera de forma voluntaria ofreciéndole el asimiento de mi dedo. Jamás me hizo una carantoña. Eran un poco sucios y escandalosos. Lo llenaban todo de plumas, cagarrutas y alpiste. Si hablaba por teléfono, enseguida se ponían a parlotear chillando sin concierto.
Tenía dos. Hasta ayer hubiera dicho tengo, no hablaría en pasado, sino en presente. Si hoy fuera ayer diría que tengo una periquita domesticada. Tengo una periquita muy blanca y muy graciosa. Ella y su pareja, esa bola azul con pintas blancas y negras que casi no quiere cuentas conmigo, viven en mi casa, viven conmigo. Les doy comida, les doy agua, les limpio la jaula, muy grande, que casi siempre tiene la puerta abierta; solo la cierro cuando viene algún invitado a casa, para que no molesten. Pueden volar a sus anchas si lo desean entre las cuatro paredes donde paso la mayor parte del tiempo cuando estoy en casa: ahí leo, ahí escribo, ahí desayuno, almuerzo y ceno. Me lo llenan todo de plumas. Me cabreo cuando tomo un libro del anaquel y me encuentro adherido a él alguna pluma o resto de alpiste. Entonces me digo y les digo amenazador: «No voy a volver a dejaros sueltos». Y allí siguen cantando o chillando en su idioma al que ya me he acostumbrado como uno se acostumbra también al ruido del motor de los coches y las sirenas de la policía, los bomberos y las ambulancias en el centro de Madrid. Me he acostumbrado e incluso hasta descifrado. Me refiero al chirrido de mis dos periquitos, una hembra y un macho.
Hoy (ayer por la mañana) voy a sacaros a la terraza, al fresco, que parece que ha bajado la temperatura y todavía hay sombra antes de que el sol lo llene todo de luz y fuego. Ahí dejo la jaula con la puerta cerrada para que no se escapen… Entonces me asalta una pregunta: «¿Qué pasaría si dejo la puerta abierta?» La abro. Están acostumbrados a revolotear en mi diminuto salón desde la jaula como centro de operaciones. No parecen inmutarse, quiero decir, que siguen dentro de ella. No salen. Entonces vuelve a asaltarme una pregunta: «¿Y si saco a la periquita, esa bolita blanca que tanto me quiere y me reclama cuando no le hago caso?» Meto la mano en la jaula y le ofrezco mi dedo. Ella pone sus patitas en mi asidero carnal: primero una y luego la otra. Saco la mano como tantas otras veces antes la he sacado. Me la acerco a la cara como tantas veces antes me la he acercado. Nos miramos. Alejo un poco la mano para verla a media distancia. Nos miramos. Noto algo extraño en su mirada. Me digo: «Ahora se posará en la jaula como hace siempre». Algo me dice con su mirada que no entiendo. De repente, salta del dedo y lo que yo creo que va a ser un revoloteo alrededor de la jaula se convierte en un alto vuelo, tan alto como nunca antes. Toma velocidad y la veo alejarse sin siquiera por un momento mirar atrás. Cruza la calle por encima de los árboles y desaparece en el horizonte. Me digo: «Quizás vuelva, quizás sea solo un vuelo exploratorio». Pero no. No vuelve. La blancura de su plumaje se pierde en el horizonte rumbo a la Casa de Campo. Me quedo pasmado. Miro hacia la jaula. Allí está impertérrito el macho impertinente que nunca quiso juegos conmigo. Espero por ver si vuelve su compañera, pero el horizonte parece haberla acogido en su reino. Me acerco a la jaula. Lo miro. Me mira. Me pregunto qué será de él sin ella. Meto la mano. Le ofrezco mi dedo, pero lo rechaza. No quiere salir de la jaula. Parece darle igual haber sido testigo del vuelo y fuga de nuestra blanca hembra. Me viene un pensamiento: «Te voy a sacar de la jaula te pongas como te pongas. Si no huyes, conmigo te quedas; si te vas, libre quedas». Vuelvo a meter la mano y lo agarro. Chilla y se queja. Lo saco. Abro la palma de la mano y revolotea como tantas otras veces hacía antes de volver a posarse en la jaula. Esta vez no. No regresa a la jaula. Alza un vuelo corto y se posa en la rama de un árbol que alcanza hasta mi terraza. Allí se posa. Me acerco. Lo llamo para que vuelva. No me hace ni caso. Me alejo, me meto en casa por ver si decide regresar. Pasan unos minutos. Salgo a la terraza; la jaula, desierta. Me acerco al árbol. Nada. Ya no hay azul.
Dejo la jaula con la puerta abierta en la terraza. Quizás vuelvan. Me visto para salir y comprar algunos libros. Me acompaño de algunos poemarios de María Ángeles Pérez López y Amanda Sorokin. Me llego a Relatores y a La Mistral. En una compro La belleza de lo trágico de Maru Bernal, Reloj de Agua - El agua del reloj de Ana de la Robla, Las alas de las polillas de Sorokin, y Dentro del animal la voz y Confía en la gracia de Olvido García Valdés; en otra, Las sirenas de abajo de Aurora Luque.
Cuando regreso a casa, la jaula sigue deshabitada. No han vuelto… ni volverán. En el salón solo quedan vilanos de plumas blancas y azules, cagarrutas y restos de alpiste que al barrerlos forman un bodoque aviar que evoca la última presencia de dos seres con alas que decidieron volar. Entonces me digo que quizás pueda componer un poema sobre lo ocurrido; que uno solo decide quedarse o marcharse cuando se es libre. Escribo a Emilio Pascual, que tiene un oído poético infalible y prodigioso, y le pregunto si «Cuando un pájaro se va, ya no vuelve» es un endecasílabo. Su sabia respuesta no se hace esperar: «Tiene once sílabas, pero es un mal endecasílabo. Hay que huir de los acentos en séptima como de la peste. Esta variante sería buena: Cuando un ave se va, ya nunca vuelve. ¿Ves —oyes— la diferencia?». Oigo la diferencia. Emilio tiene razón, mi verso con «pájaro» se va al garete. Le digo que ese será el título de mañana (hoy) en Numinis. Me fastidia, porque yo quería pájaro en lugar de ave. Entonces suena un nuevo aviso de mensaje del móvil. Vuelve a escribirme Emilio quien parece leerme los pensamientos sin yo decirle nada: «Si prefieres 'pájaro', tienes esta otra variante: Si un pájaro se va, ya nunca vuelve».
Me acuesto pensando en el poema que podría escribir. Duermo mal y poco. Me levanto a las seis de la mañana. Escribo y gano apenas este texto. No hay poema que valga. Periquito, pájaro o ave, da igual; solo regresan —como las golondrinas de Bécquer— quienes verdaderamente se sienten libres. Ahora en casa me acompañan otros pájaros, muchos, que sin mí no volarán. Solo he de sacarlos del anaquel y ponerlos sobre la mesa. Y si los abro, también vuelo.
Michael Thallium
Cuando un ave se va, ya nunca vuelve
P. S.: Una vez publicado este artículo, Emilio Pascual me envió el siguiente mensaje que aquí reproduzco:
Eres un peligro citando. Cuando dije que hay que huir de los acentos en séptima como de la peste, lo mantengo. Pero debí añadir: excepto si quieres construir endecasílabos de «gaita gallega». ¿Quién no recuerda:
Tanto bailé con el ama del cura,
tanto bailé que me dio calentura.?
Pues eso.
Cómo citar este artículo: THALLIUM, MICHAEL. (2025). Cuando un ave se va, ya nunca vuelve. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (CV126). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2025/08/cuando-un-ave-se-va-ya-nunca-vuelve.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





.png)
.png)
.png)










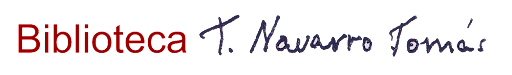
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario