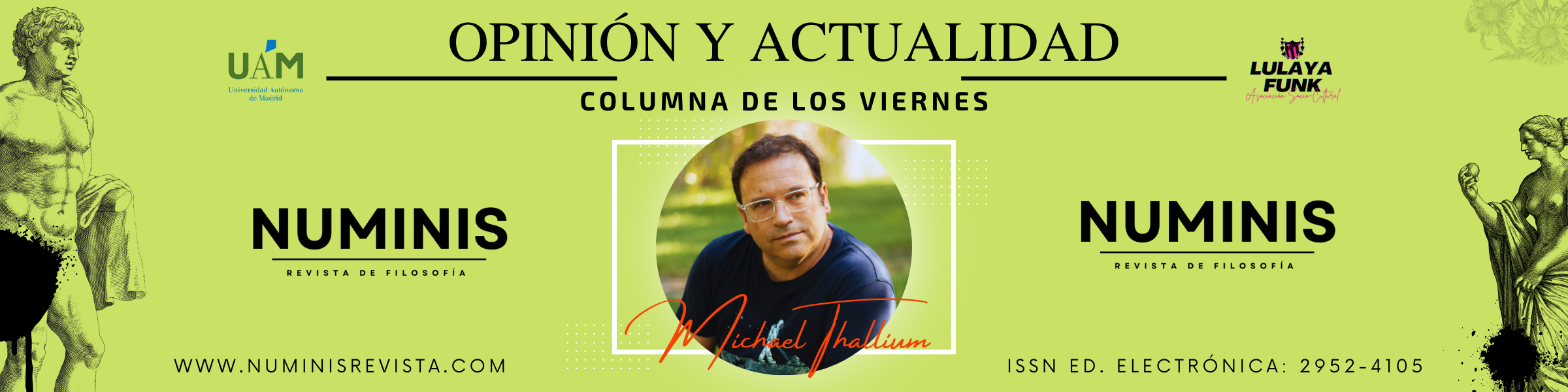

Historia de un belenista
Yo conozco a uno. Desde hace años. Lo conocí cuando aún trabajaba de ingeniero para una empresa alemana. Montaba ascensores —en Hispanoamérica y Brasil, los llaman elevadores— en lugares inverosímiles. Cuando nos conocimos, él viajaba asiduamente a los Emiratos Árabes, a Qatar y Arabia Saudita. En aquellos reinos se construían muchos rascacielos, centros comerciales y universidades: Burj Khalifa, Princess Tower, World Trade Center, Burj Qatar… Por aquel entonces yo le daba clases de inglés en Madrid. Luego se jubiló y me pidió que le siguiera dando clases particulares de inglés en su casa, a él y a su mujer, y más tarde a su hijo. Nunca he sabido si me lo pidió por hacerme un favor o porque realmente quería seguir aprendiendo inglés. El caso es que seguí dándole clases y pronto descubrí que era más yo quien aprendía de él que él de mí. ¡Está bien eso de que te paguen por aprender! Llegamos a tener una relación que fue mucho más allá de un intercambio lingüístico. Nos dio por salir a caminar, pero no caminar por caminar contemplando apaciblemente la naturaleza, no. Nuestras caminatas kilométricas transcurrían a un ritmo marcial; se sudaba, sí. Y mientras caminábamos, conversábamos si el resuello al subir una cuesta o badear una zanja o sortear una valla nos lo permitía. En aquellas marchas peripatéticas le escuché hablar de literatura, de ciencia, de filosofía… Me habló de Mario Bunge. Descubrí también una de sus pasiones, algo que llevaba haciendo muchísimos años y que yo no supe hasta después de que se jubilara: era belenista. Ser belenista significa hacer belenes y montarlos. De él sí que podría decirse que puede montarte el belén tanto física como metafóricamente. Pero no es un belenista cualquiera ni sus belenes son cualquier cosa. Hacía belenes en movimiento.
Los belenistas son personas muy ocupadas, sobre todo a partir de noviembre. Nadie se acuerda de ellos durante el resto del año, pero cuando se acerca la Navidad, el belenista está más ocupado que un ministro. Lo sé porque hace un par de días me escribió un mensaje en respuesta a uno de esos artículos míos que semanalmente le envío y en el que había muchos nombres de personas olvidadas: «Tiene algo de extraño, encontrar cosas de otros, olvidados (con derecho o sin él) en algún rincón del tiempo. Parece que uno siente la responsabilidad de su custodia o renacimiento, aún a sabiendas de que detrás de ti volverán al rincón y quizás para siempre jamás. ¡Cómo entiendo esta postura! Algún día te hablaré de la Galería de arte emérito de Miguelturra». Él es de Miguelturra, un pueblo de la provincia de Ciudad Real en el que dicen hay una casa embrujada. Yo le respondí escuetamente: «Quedamos y me lo cuentas». Su réplica no se hizo esperar: «Pon cita, pero después de Navidad, ahora estoy muy liado (más que nunca)».
¡Vida cruel de belenista, monta que te monta sin descanso! Aunque ya lo dice el refrán: sarna con gusto, no pica. Y los belenistas tienen también quehaceres domésticos y familia; este en concreto, mujer, hijos —una hija y un hijo, y los dos le han salido ingenieros; de casta le viene al galgo— y nietas. Pero cuando se acerca el adviento, el belenista desaparece y parece esfumarse por una suerte de ensalmo: aparece aquí y allá, en una iglesia, en un ayuntamiento, en algún centro cultural, ubicuamente, y no perece ni fenece en el intento de montar belenes, de esos por los que luego los turistas y las gentes hacen cola para verlos o contemplarlos. Y no acaba ahí el asunto, porque igual que se montan, después hay que desmontarlos, guardarlos meticulosamente.
No es que nos veamos mucho. Pueden pasar meses, incluso algún año, sin vernos y sin saber esas cosas cotidianas de la vida del uno y del otro: la muerte de un padre centenario, el nacimiento de una nueva nieta… A su padre lo conocí, ya nonagenario, un día en Miguelturra, un señor andarín y muy activo y con la cabeza bien puesta. Él tampoco sabe que el mío la va perdiendo poco a poco, apagándose como las llamas de esos hachones que duran y duran hasta que un día las volutas de lo que fueron ascienden en silencio por el presbiterio para perderse esfumándose en las alturas de las bóvedas de los templos y de las catedrales. Yo me enteré de la muerte de don Julio casi un año más tarde.
Al belenista otrora ingeniero que viajó por medio mundo le gusta hablar de su familia, parcamente, sin abusar, sin presunción, pero con cierta satisfacción: de su mujer, de su hija mayor, de su hijo pequeño, de sus nietas… y también de una sobrina que tiene siempre en los labios y que es pianista: «Yo ya sabes que tengo el oído muy duro, pero yo creo que es muy buena pianista. Mira a ver tú que entiendes…» Me lo dice como si yo fuera un experto, ignorando que en mí se cumple con creces aquello de «aprendiz de mucho, maestro de nada». Si aún le diera clases de inglés, lo miraría y le diría con resignación: «Jack of all trades, master of none!».
Cualquiera que viese a mi belenista pensaría que es un abuelete de pelo blanco que mata el tiempo de la jubilación montando belenes y desmontándolos. Esas personas que así pensaran —aún siendo cierto que es esposo, padre y abuelo… ¡ah, y tío de la pianista!— ignorarían que el hombre que tienen delante hace muchos años fue responsable del montaje de numerosos ascensores en Colombia —para allá que se fue con su mujer cuando eran muy jóvenes— y que después anduvo por Oriente Próximo y Turquía montando ascensores muy singulares; ignorarían que quien tienen delante es un ingenioso ingeniero, un hombre perseverante —o cabezota, según se mire— y paciente; no sabrían que si al belenista se le mete en la cabeza que tiene que bajar un tramo de escaleras subido a una bicicleta de montaña lo hará aunque se meta un hostión en toda regla y se descalabre la cabeza; tampoco sabrían que un día el belenista, sin querer, le espantó los pájaros con una palmada improcedente a un fotógrafo emboscado que llevaba horas reuniéndolos con mimo y migas de pan en un árbol a los pies de Notre Dame para sacar la foto de su vida: «Putain! J’y crois pas! J’étais à deux doigts de prendre une super photo et y’a l’autre abruti qui arrive et qui tape des mains!»
Sí, lo llamaré cuando pase Navidad —cuando vuelva a ejercer de abuelo al que se le cae la baba con sus nietas— para devolverle los libros de Sánchez Ferlosio y Delibes que me prestó y que me cuente la historia de la Galería de arte emérito de Miguelturra, aunque a mí, francamente, me resulte mucho más interesante la historia de un belenista.
Michael Thallium
Historia de un belenista
Cómo citar este artículo: THALLIUM, MICHAEL. (2025). Historia de un belenista. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (CV139). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2025/11/historia-de-un-belenista.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





.png)
.png)
.png)












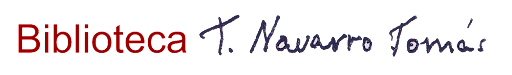
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario