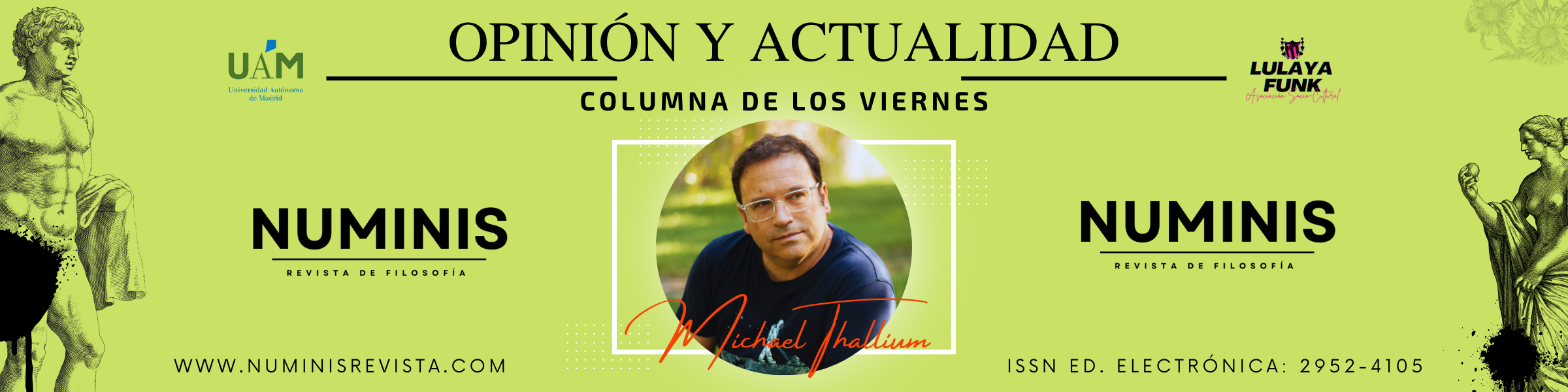

Lo que más llama la atención según va aproximándose el avión al aeropuerto internacional de esta ciudad dividida y unida por el Bósforo son los rascacielos, tanta torre. Europa y Asia; Oriente y Occidente. Desde las alturas uno piensa: ¡cuánta gente debe de vivir allí abajo! Más de quince millones de habitantes, dicen. A medida que la aeronave desciende y el piloto maniobra para alcanzar la pista de aterrizaje, voy revelando todas esas panorámicas aéreas, instantáneas y efímeras —impresiones delebles de una ciudad moderna—, en el cuarto oscuro de mi memoria. Atrás quedan cuatro horas de vuelo despachando la lectura de Nefando —la novela de la ecuatoriana Mónica Ojeda— y dando alguna cabezada a más de 10.000 metros de altura. Marco la página 91, terminaré de leerlo cuando llegue al hotel o mañana en el vuelo de vuelta. Tomamos tierra: Estambul.
En el aeropuerto, un crisol de seres humanos —hormiguero de homo sapiens— andando de un lado para otro: unos en busca de una llegada, otros en busca de alguna puerta de embarque; todos en busca de una salida. Mujeres con burka, mujeres con hiyab, mujeres sin burka, mujeres sin hiyab, bellezas orientales y bellezas occidentales; unas a las que no se les ve ninguna forma femenina salvo los ojos o el rostro o quizás alguna mano ensortijada; otras con ropas ceñidas y cortas que resaltan sus bustos, sus glúteos, sus piernas. Hombres vestidos de negro, algunos con dishdasha y coronados con ghutra, hombres con ropas abigarradas y gafas de sol; hombres que quieren rejuvenecer, calvos con las cabezas marcadas de puntos rojos y vendas blancas con esparadrapo. Uno a uno vamos mostrando los documentos que acreditan nuestras nacionalidades para que nos pongan un sello y nos reconozcan digitalmente los rostros. El Aeropuerto Internacional de Estambul es enorme.
Salgo y busco el medio que me transporte al hotel para llevar a cabo mi misión. Una azafata de las aerolíneas turcas me hace de intérprete con un conductor que no habla inglés. Le digo que mi equipaje es muy frágil —omito que es valiosísimo, no viene a cuento— y que va a mi lado conmigo adonde yo vaya. La azafata, se lo traduce. El conductor le dice a la azafata algo que luego ella me traduce. No se preocupe que al equipaje no le pasará nada, me dice. El conductor lo mete en el maletero. Le doy las gracias a la azafata de las aerolíneas turcas —bella como la mayoría de azafatas— por su asistencia. Si alguna vez visita Madrid, no dude en llamarme, le digo alcanzándole una tarjeta de visita que probablemente tirará en la primera papelera que encuentre.
Cuando llego al hotel le escribo un mensaje a mi enlace para verlo y hacerle la entrega. Me responde que está en el centro de la ciudad, en el lado asiático, que llegará cerca de la medianoche. Cambio de planes. Me ducho y salgo a dar un paseo por los alrededores del hotel, en el barrio de Merter, antes de que se ponga el sol. Anduleo en busca de algún restaurante en el que llevarme algo turco a la boca. Lo encuentro: Yaşar Usta. El dueño me atiende en inglés, cosa rara, porque la mayoría de turcos no hablan inglés.
Estambul es un lugar peculiar. Ese fue el nombre que eligieron los turcos para esta ciudad y así pidieron a los países extranjeros que la llamasen cuando cambiaron el alfabeto árabe por el latino el 28 de marzo de 1930. Pero el nombre ya se había oficializado en 1876 con la primera Constitución del Imperio Otomano. Curiosamente, İstanbul viene del griego medieval στην Πόλιv (stin Pólin), que quiere decir algo así como ‘en la ciudad’ o ‘a la ciudad’. Su anterior nombre, Constantinopla, también venía del griego: Ciudad de Constantino. Y el nombre primigenio, Bizancio, también es griego. Fue en el Cuerno de Oro donde nació esta mítica ciudad fundada en el siglo VII antes de nuestra era, es decir, hace unos 2.700 años.
Pago la cuenta y regreso al hotel. Me vienen a la memoria Alar el Ilirio y La muerte del estratega, una obra maestra y breve que casi nadie ha leído. Al parecer el polímata Nicolás Gómez Dávila le había regalado al joven Álvaro Mutis los tres tomos en la edición de Armand Colin de Figures Byzantines de Charles Diehl, un bizantinista francés admirable, y Mutis —gibelino, monárquico y legitimista— se quedó engarzado en todo lo que se refería a Bizancio. Años más tarde, mientras estuvo preso en Lecumberri, Mutis escribió el primer borrador de La muerte del estratega. Para Mutis después de la caída de Bizancio, que él sitúa en el siglo VIII, no hay nada. Los emperadores bizantinos no eran unos santos, claro está. Sabían que exponían el cogote y que no podrían regresar a la vida civil después de sus mandatos como si nada. No podían matarlos, pero les cortaban la lengua, las orejas, les sacaban los ojos y los mandaban a un monasterio.
Las murallas de Constantinopla señalaban el lugar donde terminaba el mundo griego y cristiano y donde comenzaba… otra cosa. Los turcos arrasaron las murallas y fueron construyendo centímetro a centímetro esa cosa que hoy está llena de calles, de camiones, de automóviles y de taxis. Esas murallas las reconstruyó imaginariamente un anticuario y coleccionista mexicano, erudito en Bizancio, de nombre Salvador Miranda, autor entre otros libros de El gran Palacio Sagrado de Bizancio. Lola Miranda de Creel, la hija de Salvador Miranda, al morir su padre, le dijo a Mutis que se quedara con los libros que quisiera, y Mutis se quedó con los que quiso, entre ellos uno que hablaba de las murallas de Constantinopla. Miranda había ido de casa en casa para reconstruir los planos de las auténticas murallas de Constantinopla sobre las que los turcos habían construido casas y calles y vías y canales.
Constantinopla cayó definitivamente el 29 de mayo de 1453 tras el largo asedio de Mehmed II, el Conquistador, y fue la capital del Imperio otomano hasta su disolución el 1 de noviembre de 1922.
Desde el balcón de mi habitación y ya caído el sol, tomo una foto de una Bizancio irreconocible mientras se oye la llamada al rezo del muecín desde algún minarete en alguna de las mezquitas que menudean por la ciudad. Cumplo mi misión. Duermo. Cuando despierto, me doy una ducha y bajo a desayunar. Hay bastantes turistas alemanes. Cerca de mí se sienta uno de esos hombres con afán de rejuvenecimiento: la cabeza calva, marcada de puntos rojos, y decorada con vendas blancas y esparadrapo. ¡El negocio de los varones que se afanan por lograr cabelleras recias debe de ser muy rentable! Recojo mis cosas, pido un taxi y recorro la ciudad en dirección al aeropuerto de Sabiha, en el lado asiático: torres, rascacielos, el puente de Mehmed el Conquistador que cruza el Bósforo, casas, calles, vías y más vías.
Ya en Sabiha, otro hormiguero de humanos en busca de alguna salida, paso los controles de seguridad y de pasaporte. Doy conversación a un par de turistas. Embarco. Despegamos. Termino de leer Nefando a más de 10.000 metros de altura. Cierro los ojos. Duermo. Transcurren cuatro horas y media de vuelo —una prueba fehaciente, para los incrédulos, de que la Tierra es redonda, porque a la ida fueron apenas cuatro—. Aterrizamos: Madrid. No valgo más por lo que callo que por lo que digo, pero escribo mucho menos de lo que guardo: las ausencias, lo sentido, dos conversaciones con dos extraños, la muerte de Alar el Ilirio a manos de los jenízaros, una nota manuscrita que nadie leerá en la última página de Nefando... Y así concluye este texto en Bizancio no escrito.
Michael Thallium
No escrito en Bizancio
Cómo citar este artículo: THALLIUM, MICHAEL. (2025). No escrito en Bizancio. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (CV132). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2025/10/no-escrito-en-bizancio.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





.png)
.png)
.png)











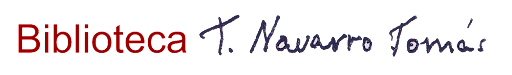
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario