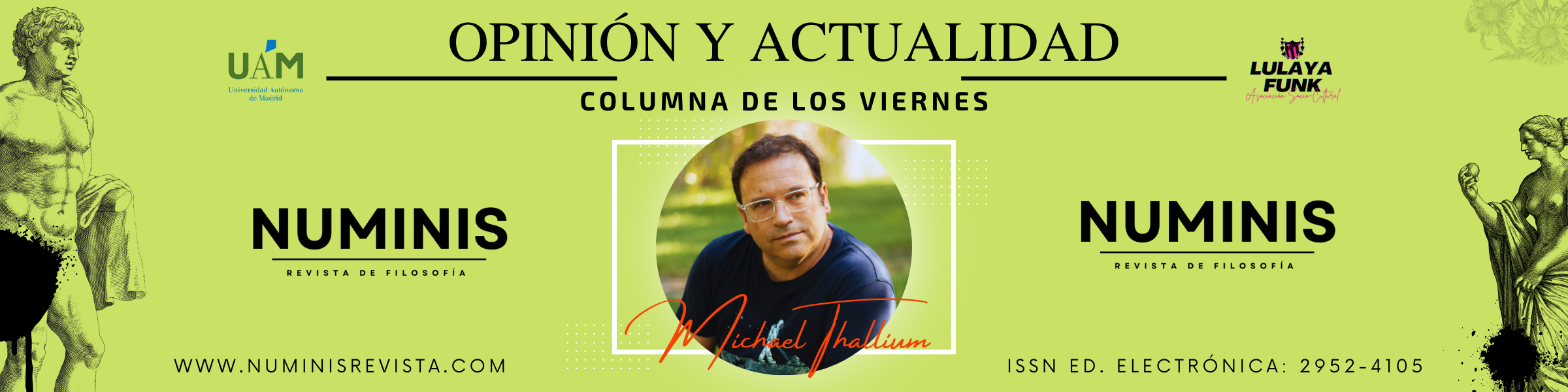

La verdad es que el nombre no es muy literario y, desde luego, nada poético. Arroz: ¡que si quieres arroz, Catalina! Y costra: corteza exterior que se endurece o seca sobre una cosa húmeda o blanda. Para costras las que te deja la vida y que de a poco van haciéndose callos. Arroz con costra o arroz y costra, da igual. Ese es el nombre con que se conoce un plato típico del levante español, de la Vega Baja del Segura, de Elche, de Alicante. Solo lo probé una vez en mi vida y eso fue hace ya muchos años. Fue en Pego, un pueblo alicantino lindante con la provincia de Valencia. Un amigo —a quien hace también muchos años que le perdí la pista— me invitó a su boda. Nos habíamos conocido tres o cuatro años antes, en Gante. Allí estudiábamos los dos: él haciendo un doctorado en Veterinaria; yo cursando estudios de Traducción e Interpretación. Hicimos migas —no las que se tuestan, sino las de la amistad, aunque estas también se cuecen a fuego lento— e incluso hicimos juntos un viaje en barco desde Ostende a Londres con la que era su novia. Fue nuestra primera vez en Londres, la de los tres. De aquel viaje lo que más recuerdo es el revuelto de estómago al cruzar el mar del Norte, tanto a la ida como a la venida: muy pocos se salvaron de arrojar al mar o adonde fuera, acompañados de un ruido como el canto de una morsa, los contenidos ingeridos antes o durante el viaje.
Mi amigo se llamaba Javier Engel. Era enorme, muy alto. Había jugado profesionalmente al baloncesto en Gran Canaria. No he vuelto a saber nada de él. Más de una persona me diría que con esto de las redes sociales e internet es muy fácil seguirle la pista a alguien. No he querido hacerlo. Prefiero mantener o recordar la amistad analógica antes que embarcarme en una amistad digital. A Javier lo conocí al tiempo que a otras tres personas: dos murcianos que hacían sendos doctorados en Químicas y una canaria que estudiaba Enfermería. Uno de ellos jugaba al rugby, también muy alto; el otro, más de mi estatura, estaba obsesionado con crear algún día un laboratorio de pastillas alucinógenas para hacerse millonario colocando al personal. Ignoro si logró su propósito. Tiempo ha tenido, desde luego. La aspirante a enfermera canaria, según me decía Javier medio en broma, medio en serio, andaba echándome el rabo del perenquén, vamos, que me tiraba los tejos. Y ella fue quien me arrancó mi primer beso una noche de nieve en un portal a oscuras. Creo que jamás lo supo. Se llamaba Ana. El que jugaba al rugby y Javier Engel eran mis guardaespaldas. Dos torres que muy pocos se atreverían a derribar. El caso es que ya en España y después de tres o cuatro años de la aventura académica en Gante, Javier se casaba con la novia que le conocí cuando hicimos el viaje a Londres y me invitó a su boda en Pego.
Y allí que me planté. Como su familia y amigos venían de Gran Canaria para la ceremonia nupcial, a Javier no se le ocurrió más que celebrar la despedida de soltero la noche antes de la boda. Creo que fue la primera y única despedida de soltero a la que acudí en mi vida. Resumiendo mucho la noche de despedida —lo bueno si breve, dos veces bueno—, llegó un momento en que todos fuimos poniéndonos muy achispados y contentos. En una de las conversaciones miré a la novia y le dije: «Mañana te toco el órgano en la iglesia». Javier, guasón con ese deje canario, me respondió: «Oye, que a mi novia solo le toco el órgano yo». Él ignoraba que yo, ciertamente, sabía tocar el órgano, el de la iglesia. No conocía esa faceta mía, porque nuestra amistad venía del mundo de la Veterinaria y la Traducción. Yo, chisposo, insistí: «¡Que sí, que sí! Que mañana os toco el órgano a los dos». Javier se rio como si la amenaza no fuera de veras y el asunto fuera a quedarse en una mera chanza de fiesta. Proseguimos la jarana. Los invitados y la novia fueron yéndose a dormir y Javier y yo nos quedamos hasta las tantas de la madrugada. Ninguno de los dos recuerda cómo terminamos durmiendo en el piso, sin estrenar aún, en el que después de la boda vivirían los recién casados. El caso es que allí terminamos. Y pasaron las horas… La boda era a las cinco en punto de la tarde. De repente se oyen unos golpes tremendos en la puerta: «¡Javi, Javi! ¡Abre la puerta! ¡Que te casas dentro de una hora!» Nos despertamos con el alboroto. Nos miramos intentando discernir en qué día, en qué lugar estábamos. Javier se levantó como buenamente pudo. Una torre que se tambaleaba soñolienta. Al abrir suena la voz del padre: «¡Pero es que no me oías?». Javier balbuceó algo. El padre le traía el traje de boda recién planchado y una perola cubierta con papel de aluminio. El progenitor adiutor se marchó y nos quedamos solos. Al quitar el velo de aluminio, apareció un guiso que Javier, fingiendo que sabía hablar valenciano, denominó con acento canario: «arroh encohtrat». Arroz con costra. Le hincamos el diente con la rapidez de quien engulle unas viandas una hora antes de casarse, es decir, que lo disfrutamos efímeramente. Mientras que dábamos cuenta del arròs amb costra le dije: «Me voy a la iglesia. Voy a hablar con el cura para tocar el órgano». Javier me miró incrédulo y con sobriedad resacosa. «¡Pero todavía sigues con la broma?», exclamó. No, no era broma. Me duché, me vestí a toda velocidad y salí pitando. «¡No me arruines la boda!» fue lo último que le oí gritar mientras bajaba las escaleras camino de la iglesia. Luego supe que Javier envió a uno de sus amigos canarios para que me impidiera arruinarle la boda. Y, efectivamente, cuando ya estaba sentado al órgano —un órgano histórico precioso— en la iglesia «catedralicia» de Pego, llegó el amigo y me sugirió amablemente que no tocara. Yo le respondí que sabía tocar y que iba a tocar sí o sí. Apareció el novio, que me echaba unas miradas como diciendo «bájate de ahí y no me jodas boda». Hizo el paseíllo hasta el altar. Llegó la novia. Javier siguió echándome alguna que otra miradita suplicante o amenazadora durante buena parte de la ceremonia. Durante la eucaristía toqué no recuerdo muy bien qué, algo suave, casi inaudible, quizás el comienzo de alguna sonata para teclado de Mozart. Cuando el cura declaró a la pareja marido y mujer y dio por concluida la celebración, me resarcí de la espera e hice sonar el órgano a todo pulmón. No, no, no, no. No fue ni la marcha nupcial de Mendelssohn ni la de Wagner. Le di a la Tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, ¡con un par!, algo que nadie asociaría con una boda. Fue la primera y única vez en mi vida que la toqué en público sentado a un órgano histórico. Los recién casados, con los nervios y ocupados con las firmas en el libro de testigos, no debieron de prestar demasiada atención a lo que estaba sonando.
De aquello han pasado muchos años, tantos que ya ni siquiera recuerdo cómo tocar la archiconocida Tocata y fuga, no podría. El caso es que un par de años después de aquello supe que Javier se había divorciado —confío en que no a causa de la premonitoria melodía de la Tocata— y que se dedicaba a curar grandes animales en algún remoto lugar de España. No volví a saber de él. Su amistad fue profunda y efímera, como el beso de Ana, la del rabo del perenquén. Me quedé con las ganas nada literarias ni poéticas de disfrutar de un buen arroz con costra.
Michael Thallium
Arroz con costra
Cómo citar este artículo: THALLIUM, MICHAEL. (2025). Arroz con costra. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (CV133). ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2025/07/el-ultimo-vuelo-de-ibarguengoitia.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





.png)
.png)
.png)










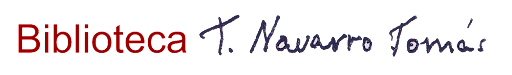
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario