

Porque
Leer te Lleva a Pensar y Pensar Resulta Peligroso
Leo —y al leer— me desubico. Una frase me desarma la costumbre, un poema me mueve los muebles de la mente, una novela me instala una sospecha. Leer no es un pasatiempo inocente: es un ejercicio del pensar. Y el pensar, cuando es de veras, compromete. Por eso tantos poderes prefieren el ruido al silencio y el resumen a la página: porque leer te empuja a pensar y pensar, como advirtió Hannah Arendt, “es peligroso” (Arendt, 1981, p. 176). No porque haga estallar edificios, sino porque resquebraja certezas, dogmas, obediencias.
No
llego a esta convicción desde una cátedra, sino desde la experiencia íntima:
cada vez que un libro me atrapa, siento primero el vértigo y luego la
responsabilidad. Paulo Freire lo enunció con claridad desarmante: “la lectura
del mundo precede a la lectura de la palabra”, y leer bien es continuar esa ida
y vuelta entre mundo y palabra, hasta transformarlo (Freire, 1991). Si leer es
ese movimiento, entonces pensar es su musculatura: interpretar, contrastar,
sospechar, decidir. Todo lo que la rutina automática prefiere adormecer.
La
cultura popular lo sabe. En Fahrenheit 451, Ray Bradbury imagina un mundo que
quema libros no por capricho, sino por miedo a su potencia disolvente: los
libros abren posibilidades, y las posibilidades abren conflictos (Bradbury,
2012). La ficción, aquí, señala una verdad sociopolítica tangible: cuando la
lectura incubó preguntas incómodas, casi siempre surgieron intentos de
“gestionar” qué se puede leer. Hoy, en pleno siglo XXI, esa aversión al libro
incómodo no es sólo metáfora: organizaciones como PEN América documentan más de
diez mil casos de prohibiciones de libros en escuelas públicas de EE. UU. en el
curso 2023–2024 (PEN América, 2024). Los títulos vetados suelen narrar vidas de
personas racializadas y de la comunidad LGBTQ+, es decir, amplían el repertorio
de lo pensable. La censura, entonces, no es un gesto moralizante sino una
táctica contra el pensamiento crítico: si no lees, no piensas; si no piensas,
obedeces. (Véanse también reportajes recientes que resumen ese patrón).
Pensar
es peligroso, insiste Arendt, porque “no reconoce límites” frente a credos y
opiniones, incluso los propios (Arendt, 1981, p. 176; 1971). Ese “peligro” no
equivale a nihilismo —advirtió ella misma—, sino a la posibilidad de revisar,
enjuiciar y rehacer juicios. El lector que piensa no se vuelve cínico por
deporte: aprende a sostener y, si es preciso, a rectificar. De ahí que el aula
que se toma en serio la lectura suela parecer menos cómoda: bell hooks habló de
pedagogías que “descolocan” porque nos entrenan a mirar el mundo con criterios
de raza, clase y género, y ese mirar duele (hooks, 1994). Dolor y lucidez
forman parte del mismo gimnasio.
Pero
el peligro no es sólo para “los de arriba”: también acecha a nuestra propia
complacencia. Leer me obliga a salirme del guion que confirma mis prejuicios, a
aceptar que un ensayo me contradiga, que una novela me muestre una vida que yo
no podría haber imaginado. Maryanne Wolf advierte que la lectura profunda —en
un ecosistema cada vez más digital, con estímulos fragmentarios— es
precisamente el antídoto que preserva capacidades de análisis, empatía y
reflexión sostenida (Wolf, 2018). Si esas capacidades se atrofian, no es que el
pensar deje de ser peligroso: es que nos volvemos peligrosamente pensadores perezosos,
presa fácil de consignas y desinformación. De ahí el énfasis de UNESCO en la
alfabetización mediática e informacional como competencia ciudadana para
discernir y participar críticamente (UNESCO, 2023; 2024).
Freire
me recuerda otra dimensión: leer es praxis. No basta con “entender” el texto;
hay que volver al mundo con esa comprensión y reescribirlo, aunque sea un poco
(Freire, 1991). Esa traducción de lectura a acción explica por qué pensar
asusta: porque salir del consenso tiene costos. Arendt lo formula sin
romanticismo: pensar es “arriesgado” no tanto para la integridad física como
para la carrera, la pertenencia, las lealtades (Arendt, 1971). El pensamiento
es una especie de desobediencia civil interna. Fernando Savater, por su parte,
ha celebrado ese “riesgo de pensar” como el reverso del “gozo de leer”
(Savater, 2013). Gozo y riesgo: una ecuación honesta.
He
experimentado ese binomio cada vez que un libro me hizo revisar una opinión
cómoda. Uno entra al texto buscando confirmación y sale con preguntas nuevas;
entra por entretenimiento y sale con una inquietud que no se deja domesticar.
La lectura, entonces, no nos “dice qué pensar” —eso sería propaganda— sino que
nos confiere el hábito de pensar cómo pensamos. Y ahí, justamente, reside su
peligrosidad: alguien que detecta falacias, que compara fuentes, que reconoce
marcos, que escucha voces silenciadas, es alguien menos gobernable por el miedo
o la simplificación.
¿Significa
esto que leer nos vuelve automáticamente mejores? No. Arendt lo sabía: el
pensar necesita juicio; la inteligencia sin criterio puede ser servil de
ideologías. Por eso el ecosistema importa: programas públicos de lectura,
escuelas que enseñen a argumentar, bibliotecas vivas, políticas contra la censura.
No se trata de romantizar el libro como fetiche, sino de defender las
condiciones para que la lectura sea un hábito social y no un lujo. Cuando el
espacio público cuida ese ecosistema, la peligrosidad del pensar se vuelve
fecunda: incomoda, sí, pero hacia el lado de la deliberación democrática, no
del dogma.
Vuelvo
al comienzo: leo y me desubico. A veces duele, a veces enfada, a veces encanta.
Pero siempre, si el libro vale la pena y yo me dejo afectar, me obliga a
pensar. Y pensar, en tiempos de slogans, es subversivo. Prefiero ese riesgo. Es
el precio —y el privilegio— de una vida intelectual que no se conforma con
repetir.
Bibliografía
-ARENDT, HANNAH. (1971). Thinking and moral
considerations: A lecture. Social Research, 38(3), 417–446. https://cooperative-individualism.org/arendt-hannah_thinking-and-moral-considerations-1971-autumn.pdf
-ARENDT, HANNAH. (1981). The life of the mind (M.
McCarthy, Ed.). Harcourt. (Cita consultada en
Goethe-Institut, p. 176). https://www.goethe.de/ins/ca/en/kul/ges/tid.html
-BRADBURY, RAY. (2012). Fahrenheit 451 (60th
Anniversary ed.). Simon & Schuster.
-HOOKS, BELL. (1994). Teaching to transgress: Education
as the practice of freedom. Routledge.
-PEN AMERICA. (2024). Index of School Book Bans,
2023–2024. https://pen.org/book-bans/pen-america-index-of-school-book-bans-2023-2024/
-SAVATER,
FERNANDO. (2013). Figuraciones mías: Sobre el gozo de leer y el riesgo de
pensar. Ariel.
-UNESCO. (2023). Media and Information Literacy Curriculum for Educators
and Learners (Module 1). https://www.unesco.org/mil4teachers/sites/default/files/medias/fichiers/2023/10/Modules_1_MIL_CURRICULUM.pdf
-UNESCO.
(2024). Media and Information Literacy [Página de programa]. https://www.unesco.org/en/media-information-literacy
-WOLF, MARYANNE. (2018). Reader, come home: The reading
brain in a digital world. Harper. https://www.maryannewolf.com/reader-come-home
-FREIRE, PAULO. (1991). La importancia de leer y el proceso de liberación. Siglo XXI Editores.
Numar González Alvarado
Porque Leer te Lleva a Pensar y
Pensar Resulta Peligroso
Como citar este artículo: GONZÁLEZ ALVARADO, NUMAR. (2025). Como Perdemos de la
Individualidad en la Sociedad Contemporánea: Porque Leer te Lleva a Pensar y
Pensar Resulta Peligroso. Numinis Revista de Filosofía, Época I, Año 3, (CJ14).
ISSN ed. electrónica: 2952-4105. https://www.numinisrevista.com/2025/08/porque-leer-te-lleva-pensar-y-pensar.html




Esta revista está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional





.png)
.png)
.png)










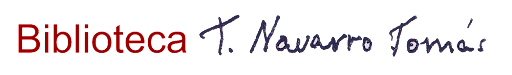
















.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario